LCV
Dossier LCV: Siglo XXI, de las 8 a las 6 hs. Parte III
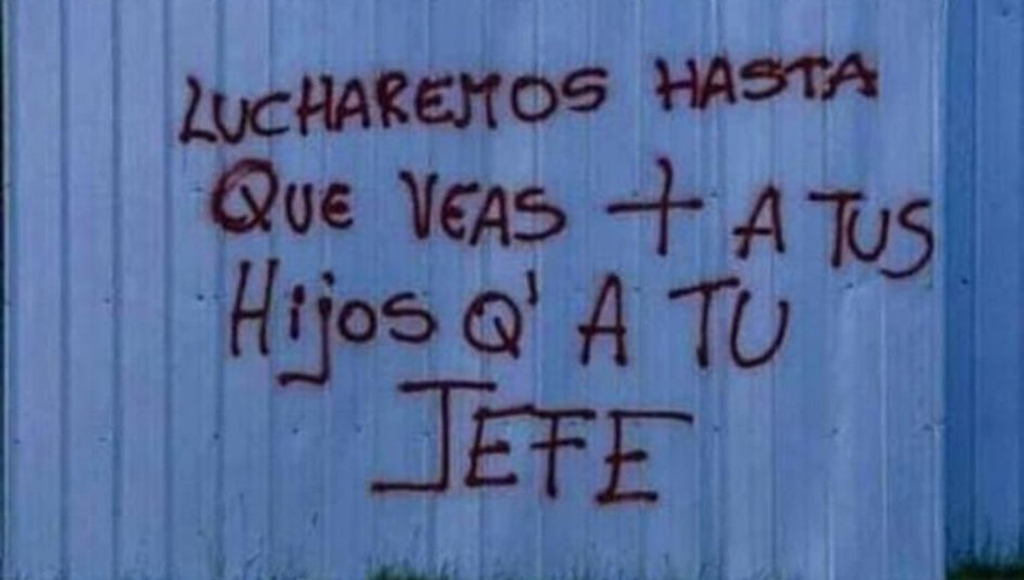
En las entregas anteriores recorrimos la historia del concepto jornada laboral y la lucha por las 8 horas. Nos topamos con un rey que mucho antes de los Mártires de Chicago, en el mil quinientos y pico, ordenó que sus súbditos y empleados debían trabajar solo 8 horas y en horarios en los que el sol no cayera a pique. Era el medioevo. Después vino el progreso y la Revolución industrial, con sus chimeneas y los niños de Dickens. Hablamos del 1° de mayo, y de todo lo que tuvo que soportar la clase trabajadora (asesinatos, torturas, detenciones) para que las 8 horas fueran ley. Nos sorprendió que un empresario americano, adorador de Hitler, poco antes de la crisis del 29, anunciara que sus obreros eran más productivos si trabajaban solo 8 hs, algo que implementó en sus fábricas ¿bondad o un modo de frenar el conflicto en puerta? El siglo XXI nos encuentra con un debate parecido al del siglo XIX, en situaciones bastantes disímiles. O no.
Ya vimos, también, la aparición del reclamo de 6 horas laborales, los pronósticos de las consecuencias de la llamada Inteligencia Artificial, y las primeras empresas en instalar la idea de ‘menos horas, más productividad’. En esta tercera, y última, entrega nos detendremos en cómo fue ganando espacio en varios empresarios, sindicalistas y países la idea de que trabajar menos y ganar lo mismo es viable, hasta la Organización Mundial de la Salud la sugiere. Ahora sí, prepárense para leer este nuevo informe especial. Empecemos por casa.
Osvaldo López: “No hay relación directa entre las horas trabajadas y el nivel de producción”
Argentina
El primero abrir el debate en este sentido fue el senador nacional Osvaldo López (ARI – Tierra del Fuego) quien en julio de 2013 puso a consideración del Congreso un proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 6 horas diarias, 36 horas semanales, con igual salario, para todos los trabajadores en relación de dependencia que desempeñen su labor en la actividad pública o privada. «Necesitamos trabajar para vivir, y vivir es un concepto que tenemos que recuperar. Es perfectamente realizable. No hay una relación aritmética entre las horas trabajadas y el nivel de producción, cambiar la jornada de trabajo de 8 a 6 horas no significa la mengua de la producción». Un visionario.
Luego, Nicolás del Caño incorporó a su plataforma electoral, en el 2017, la reducción a 6 hs diarias de trabajo y fue quien más habló del tema ese año. Una lucha histórica de las izquierdas en el mundo.
El Papa Francisco también defendió la reducción de la jornada laboral para que todos pudieran trabajar en un mensaje del 16 de octubre de 2021
En noviembre de 2022 algunos dirigentes del Frente de Todos hicieron propia la iniciativa de reducir la jornada a 6 hs o trabajar solo 4 días a la semana en una reunión realizada en el Congreso de la Nación. Entre ellos el sindicalista Hugo Yasky, quien en julio había presentadoun proyecto para establecer una semana laboral de cuatro días y asegurar que la jornada laboral no exceda las ochohorasdiarias o las cuarenta horas semanales. La iniciativa fue acompañada por otro diputado del FDT, Sergio Palazzo, quien consideró que la jornada laboral no debería exceder las seis horas diarias o las 36 semanales.
Por su parte, el ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Walter Correa dijo: “Yo tengo la posibilidad y fortuna de ser ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y estoy a favor de reducir la jornada laboral“, aseguró.
Como ya se dijo, este año, la CGT abrió el debate para incorporar las 6 hs en la negociación con el Estado y las privadas. Así lo expresó en un comunicado difundido el acto del 1° de Mayo, convocado por la central obrera, presidido por Héctor Daer y Carlos Acuña.
Hugo Chávez: “Carlos Marx lo dijo: ‘El capitalismo termina conviertiendo al trabajador en un esclavo’, de forma tal que esta es una ley liberadora y justa”
Ecuador y Venezuela
Sin hacer demasiada alharaca, Ecuador lleva la punta. Es el primer país del mundo en establecer por ley la jornada de 6 hs semanales. Fue en 1997. Ese año, luego de algunas reducciones previas, fijó la jornada laboral en 40 hs semanales. Decisión que no se modificó hasta la actualidad.
En abril de 2012, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez promulgó la reforma a la Ley del Trabajo, donde, entre otras cosas, anunció la reducción a la jornada laboral. “La jornada laboral se reduce a 40 horas diurnas con la obligación y el derecho de los trabajadores de dos días continuos de descanso. Carlos Marx lo dijo: ‘El capitalismo termina convirtiendo al trabajador en un esclavo’, de forma tal que esta es una ley liberadora y justa”, señaló. También en este caso, la noticia pasó casi inadvertida. Tomamos noción de estos antecedentes cuando Boric hizo algo parecido en Chile. ¿Había sido el primero? No. Esos eran Ecuador y Venezuela.
Francia
Francia fue otro Estado pionero al regular la jornada de trabajo según las necesidades. En el año 2000, se convirtió en el país industrializado con la menor carga horaria para sus trabajadores: un promedio de 35 horas a la semana. “La idea fue combinar una reducción en las horas de trabajo en la semana con una mayor flexibilidad en la organización del tiempo de trabajo a partir de la negociación entre empresa y el sindicato, de forma de atender a las necesidades de ambos”, escribió Andrés Marinakis, especialista en Políticas de Mercado e Instituciones Laborales de la OIT para el Cono Sur de América Latina.
A pesar de este avance legislativo, 8 años después de su sanción ya había aumentado un 35% la cantidad de trabajadores cuyas jornadas semanales superaban las 40 horas. Entre la ley y el hecho hay un buen trecho.
Suecia
La idea fue tomada por Suecia, que en el 2015 llevó adelante un experimento de 6 horas de trabajo diario con igual sueldo que duró dos años. El ensayo se limitó a regular la jornada laboral solo en una residencia de ancianos de Gotemburgo (Suecia). Si bien el experimento obtuvo resultados positivos para los trabajadores, resultó más caro de lo esperado, por lo cual se interrumpió.
Chile aprobó la reducción gradual. En el 2028 la jornada laboral será de 40 hs semanales
Chile
El martes 11 de abril de 2023, el Congreso chileno aprobó una ley que reduce gradualmente las horas de trabajo en un plazo de cinco años. Es decir, en el 2024 la jornada será de 44 horas semanales. Dos años después será de 42 horas y en el 2028 solo deberán trabajar 40 hora semanales, el tiempo recomendado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La ley prevé la posibilidad de trabajar cuatro días y descansar tres. También propone un máximo de 5 horas extras por semana en lugar de las 12 admitidas en la actualidad.
Con esta modificación gradual, durante la presidencia de Gabriel Boric, Chile se sumó a la ola latinoamericana en favor de las 40 horas, ya implementadas por Ecuador y Venezuela. Todavía en la mayoría de los países de la región la jornada es de 48 horas semanales.
España
El 13 de abril de este año, 2023, el Gobierno español lanzó un programa piloto de semana laboral de cuatro días. “Por fin España pondrá en marcha el proyecto para la reducción de jornada. Hacemos real lo que antes era utópico: ganar tiempo y calidad de vida sin perder derechos. Esto es solo el principio”, dijo el diputado Íñigo Errejón, de la fuerza Más País, principal impulsora de la iniciativa.
Por el momento, no es ley, apenas una propuesta para ir hacia ese objetivo, que apunta a seducir a pequeñas y medianas empresas se adhieran a la propuesta, con la idea de que una jornada menor beneficiará la producción, con un financiamiento parcial para solventar los gastos de reorganización y salariales. Cada una de las pymes beneficiarias recibirán un importe máximo de 200.000 euros para dicho fin. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y candidata para las próximas elecciones presidenciales en españa, pidió seguir los pasos de Chile que unos días antes había aprobado una ley que reduce la semana laboral de 45 a 40 horas.
Según la OMS, 745.000 personas fallecieron por accidentes cardiovasculares o cerebrales por jornadas de trabajo extendidas, en el año 2016
Mexico
El 1 de febrero de 2023, el Jefe de Bancada del PRD, senador Miguel Ángel Mancera Espinoza,presentó ante el Congreso de México una propuesta para reducir la jornada laboral de las y los trabajadores del Estado. La idea es poner un límite de seis horas para quienes trabajan de día y cinco para el trabajo nocturno, con dos días de descanso semanales. Actualmente, la ley establece que la jornada máxima para las y los trabajadores del Estado es de ocho horas para el trabajo diurno, mientras que en la noche debe ser de siete horas. Además, por cada seis días de trabajo, corresponde mínimo un día de descanso. El legislador explicó los motivos de su iniciativa: “Son muy relevantes las cifras que tenemos de muertes de trabajadoras y de trabajadores, precisamente por accidentes cardiovasculares, por accidentes cerebrales en jornadas extendidas”. En su presentación, Mancera cita una investigación de la OMS que afirma que en 2016 cerca de 745 mil personas fallecieron por accidente cerebrovascular y cardiopatía isquémica a causa de jornadas laborales prolongadas. Y agregó que entre el 2000 al 2016 esa cifra de fallecidos aumentó un 42 por ciento.
Colombia.
El 10 de marzo de 2023, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, reveló que habrá cambios en la jornada laboral oficial en Colombia a partir del 15 de julio de 2023 . Por una ley sancionada en el 2021 se había acordado la reducción progresiva de la jornada de trabajo semanal de 48 a 42 horas en los próximos años. Dicha ley establece que no puede haber ninguna baja en el salario ni en el precio de la hora de trabajo, y se podrán distribuir en 5 o 6 días a la semana, garantizando al meno un día de descanso.
Según el anuncio oficial, a partir del 15 de julio de éste año se reducirá una hora, ya no se trabajarán 48 horas a la semana, tal y como ocurre ahora, sino 47. De manera de poder disminuir otra hora el 15 de julio del 2024, año en que será de 46 horas semanales.
Investigación y textos: Laura Giussani Constenla
17 de mayo de 2023

Editorial Nora
Apesar de Usted, editorial de Nora Anchart
LCV
El limbo

Confieso que esto de ejercer el periodismo empieza a resultarme una labor enojosa. La semana pasada fue un claro ejemplo de las dificultades de ‘informar’ cuando las noticias se contradicen día tras día. Esta semana hubo reuniones de todos tipo, en donde se alternaban paros con sonrisas. Mientras los camioneros iban y venían y el Gran Moyano estudiaba la forma de dar de baja un acuerdo escrito y firmado entre las partes, un periodista explicó cómo sería el mecanismo para su anulación: el acuerdo quedaría sin homologar en un ‘limbo jurídico’
Los que ya me conocen saben que no hay nada que me divierta más que encontrarle alguna razón de ser a las palabras. Significados acaso ocultos que han sido banalizados a lo largo de los siglos. Conclusión me zambullí con entusiasmo en el Limbo.
En el lenguaje corriente significa estar en un ‘no lugar’, llámese ‘nube de pedos’ (o en las nubes de úbeda, al decir del buen Saadi), un ‘estar sin estar’. Distraído. Sin entender lo que pasa. En espera. Pasivo. Eso sería estar en el limbo en su uso coloquial.
Lo cierto es que si en algún lugar estamos en este momento es en el limbo. A cada anuncio le viene su contra-anuncio. El vocero del profeta de las Fuerzas del Cielo anuncia: cerrado por orden del señor. Pero no se cierra. Y los que allí trabajan quedan en el limbo. En espera, sin saber lo que pasa, estan en su lugar de trabajo pero sin trabajo. Nadie sabe con claridad quién es el interlocutor, se demoran en designar a quienes tienen que estampar sus firmas para tomar cualquier decisión. Es decir: no hay autoridad, ni reglas, ni leyes, ni acuerdos, ni diálogo. (dejé de estudiar sociología por su lenguaje. A una cosa parecida a ésta la llamaban ‘anomia’, por favor, mejor ‘limbo’, toda la vida).
Para un gobierno que hace permanentes referencias religiosas como concluir cada discurso apelando a las Fuerzas del Cielo, como el fragmento que leyó en su asunción, del Antiguo Testamento, el libro de los Macabeos (capítulo 3, versículo 19) con el cual hizo delirar a sus seguidores: “En una batalla, la victoria no depende del número de soldados, sino de las fuerzas del cielo”. Me permito continuar con esta narrativa religiosa que envuelve el discurso político actual.
Confieso que yo apenas conocía el purgatorio, el infierno y el paraíso.
Ah! Me olvidaba, un requisito para estar en el limbo es estar muerto. Es, nada más y nada menos, que el momento de la verdad ¿a dónde iremos a parar? ¿somo dignos del paraíso? (con una pasadita por el purgatorio que siempre algún pecadillo hay que limpiar) o al Infierno (definido por el pintor León Ferrari como el más grande campo de concentración jamás imaginado).Calma, también podemos ir al limbo. Hay dos tipos de limbos.
El VIP, es el Limbo de los niños. Ahí Abraham te cobija en su seno, de hecho se llama ‘el seno de Abraham’ (algo muy desconcertante para la propia biblia esto de imaginar a Abraham con un seno). Allí van los niños, pobres criaturas que murieron en pecado porque no habían sido bautizadas o no tenían uso de razón. Al fin de cuentas, Dios también tiene su corazoncito.
También encontramos El limbo de los patriarcas, este era un poquitito más parecido al infierno, pero como el buen señor sabía que eran santos pero no se habían podido redimir con la crucifixión quedaron en el limbo, medio al borde de al infierno. Cuánta ingratitud.
Otra cosa que no sabía y bien nos podrían haber contado en Pascuas, es que cuando Jesús resucita se sumerge en las entrañas del infierno. Porque ya sabemos Cristo es el superhéroe más grandioso que nos ha dado la humanidad. Allí fue como el salvador que era a levantar el alma de los santos caídos que no habían tenido el beneficio de ser clavados a una cruz. Jesús, se los redimió y los llevó al paraíso, como correspondía. Misión que no se sabe porqué Dios se la encomendó a Jesús y no la hizo él directamente y le evitó a esos pobres diablos, perdón, pobres hombres, el oprobio del limbo de los patriarcas (¿Dios será un ñoqui que explota a su hijo? Nooooo, yo ni puedo pensar eso, Dios es Dios, bastante hizo creando este planeta de hombres hechos a su imagen y semejanza! Ay).
En definitiva, tenemos dos limbos: el de las almas de niños inocentes y el de las santidades, patriarcas de la antigüedad que se mantienen en castigo hasta que llegue Cristo y vuelvan a luchar desde el cielo por la salvación de la humanidad.
No sé, lo digo y me parece todo una locura. Ustedes disculpen, quizás entendí mal pero los invito a buscar un poco en google, allí te explican bien todo esto del limbo pero con suma seriedad.
Para todos nosotros, claro, el limbo es ‘estar pero no estar’, “no entender que pasa”, estar paralizado y todo lo demás que mencionamos en el inicio.
De pronto me resonó la voz del diablo en la tierra, ese general que definió a los desaparecidos como entes que no están, ni muertos ni vivos, no existen.
Una nada, volatilizada como un alma, de niños inocentes o santos incomprendidos. Estaban en un limbo. A la espera de un Cristo redentor, quizás.
Cómo llegamos aquí, no sé. De modo alguno quiero decir que nuestro presidente sea igual a un diablo general. Vade retro satanás. No, en serio, obviamente no son iguales, por ahora lo único que encuentro en común es que ambos surgieron en mi mente a partir de la palabra ‘limbo’. Tirando del ovillo de una palabra aparecen cosas imprevistas.
Pero no crean que aparecieron sólo ellos También me enteré que hay dos libros de dos grandes, pero grandes grandes, de la ciencia ficción que le pusieron como título a sus novelas futuristas y pesimistas (perdón, la palabra ‘distópica no me gusta, y vieron como soy con las palabras, arbitraria al mango). Bien, ellos son: Aldous Huxley (el de ‘Un mundo feliz’) cuyo primer libro de relatos cortos, una mini novela y una obra de teatro) se llamaba ‘Limbo’, y lo publicó en 1920. Y otro grande incomprendido fue Bernard Wolfe, que en 1952 publica su primer libro de ciencia ficción que algunos definen como precursoras del movimiento ciberpunk (que no sé muy bien qué es). La trama de esta novela es demencial, pero otro día se las cuento. Aún más interesante que el libro es la vida de Bernard Wolfe, quien antes de ser escritor fue un norteamericano trotskysta, incluso fue guardaespalda de Trotsky y dicen que testigo de su muerte.
Otro día nos zambulliremos en esa historia, o si quieren hacerlo ustedes, les repito busquen Bernard Wolfe, autor de la novela ‘Limbo’
No me digan que no es curioso que semejantes personajes, escriban libros en tiempos de postguerra que lleven el mismo título que mi columna: Limbo. Será éste un limbo de preguerra, o hubo una guerra que ya termino y la perdimos?
(Columna radial de Laura Giussani Constenla, emitida en La Columna Vertebral-Historias de Trabajadores, el lunes 15 de abril de 2024)
Ilustración: Cristo en el Limbo, de autor anónimo, seguidor de El Bosco
LCV
¿La política del miedo o el miedo a la política?

Pascua y resurrección. Fin de semana largo. En la televisión muestran con alegría el boom turístico, mientras miles y miles de mails (sin firma ni destinatario, sin todo lo que habitualmente convertía en legal un despido) llegaban a la noche, porque la noche es fría, porque la noche es oscura, porque la noche da un poco de miedo. Seis días en los que unas 15.000 familias se preguntaban en la soledad de su hogar qué sería de sus vidas, mientras los sindicatos apelaban a diversas medidas de fuerza con un hecho ya consumado.
Quisimos dedicarles el programa a quienes por ahora son sólo números: darles identidad, nombres, contar esas historias de trabajadores, como nuestro nombre lo indica. No fue fácil convencerlos, por miedo o por disciplina sindical. Hubo comisiones internas que prefirieron ‘no exponer a los despedidos’, hubo compañeros angustiados sin saber qué era mejor, algunos temerosos de amenazas.
Sonrían, los estamos filmando
Un amigo, delegado de UPCN, cuyo nombre prefiero olvidar por razones obvias -miedo, miedo, miedo- a quien le pedí contactos con despedidos de distintos organismos me respondió: “Mirá, acá la cosa está muy dura. Nosotros salimos a recorrer, área por área, para llamar a los compañeros a salir, a marchar, pero tienen miedo. No salen ni siquiera los de planta permanente. Por primera vez estamos notando que es más la alegría de no formar parte de la lista que la angustia por los que sí están. No salen, es increíble, también por temor a que los filmen”. Miedo, miedo, miedo. Sonrían, los estamos filmando.
Chucky en la Rosada
Milei y la Bullrich han logrado un combo imposible de creer. La hiperexposición de fuerzas de seguridad, vestidas como para ir al combate, que intimidan sin tirar un solo tiro. Sin recibir ningún piedrazo y con provocaciones tan acotadas como ser bajar el cordón de la vereda. Una vez, el Gordo Valor, jefe de una banda criminal dedicada a robar bancos, explicó su técnica: yo robo sin disparar un solo tiro, eso sí, voy armado hasta los dientes, ni falta que hace disparar, todos te abren paso. Algo de eso está ocurriendo con la represión. Es más mediática y discursiva que real. Quién puede no temerle a una ministra matona y a un presidente que juega a la demencia y tiene una motosierra asesina en las manos. Es Chucky en la Rosada ¿Es irracional el miedo de los trabajadores? No. Lo que es irracional es esta política del miedo.
La violencia en el origen de la política
Existe una extensísima bibliografía que habla de la política del miedo o del terror. Tres siglo de gente pensando sobre lo mismo. Comparto algunas reflexiones y lecturas dispares.
Hay Miles de paginas dedicadas a Hobbes para legitimar el Estado y evitar que ‘el hombre sea el lobo del hombre’. Un principio fundante en el miedo al otro. El miedo como origen mismo de toda organización política-administrativa. Pero claro, hay modos y modos. Para eso se inventaron las reglas y leyes, para marcar un límite. Para bien o para mal, es la ventaja del Estado.
Dice por ahí un joven artista multifacético e inteligente, nacido en Jaen en 1964, llamado Rui Valdivia: “El núcleo central de las teorías políticas consiste en dar una respuesta satisfactoria a la necesidad de ejercer violencia, y en particular, definir quiénes están legitimados en la sociedad para ejercerla, bajo qué supuestos, con qué intensidad y con qué procedimientos.”
Y continúa el amigo Valdivia: “No hay terror sin conciencia. La posibilidad de recordar e imaginar, recrear y reproducir en uno la espera del dolor, provoca el terror, el miedo ante lo inconcreto. No podemos huir del terror corriendo o lanzando puñetazos. La respuesta sólo anida en uno, en ese enjambre de imágenes deformadas contra las que sólo cabe levantar el muro de la razón.”
“Recordar, imaginar, recrear y reproducir el terror” en un país que sufrió lo que sufrió, que todavía no sabe la verdad completa, es decir: cuántos son los desaparecidos, quiénes, porqué se los llevaron, qué les hicieron, dónde están los niños robados, puede significar perder mucha de la confianza ganada cuando desde el gobierno reivindican los tiempos sin leyes, con torturas y destrucción de una red social y económica.
Entre el miedo y el terror hay sólo un paso
El profesor Andreas Benkhe, del Departamento de Ciencias políticas de Maryland, reflexionaba después del atentado a las torres gemelas. Más allá de toda diferencia, el lenguaje puede extrapolarse a otras circunstancias. ¿Que produce el terror según Benkhe?:
“Nos enfrentamos a un nihilismo apocalíptico. El nihilismo de sus medios —y la indiferencia frente a los costes humanos— sitúa sus acciones no solo fuera de la esfera de la política, sino incluso fuera del ámbito propio de la guerra. La naturaleza apocalíptica de sus metas hace que sea absurdo creer que sus reivindicaciones sean políticas. Están buscando la transformación violenta de un mundo irremediablemente inmoral e injusto. El terror no expresa una política, sino una metafísica, un deseo de dar un significado último al tiempo y a la historia a través de actos cada vez más violentos, que culminen en una batalla final entre el bien y el mal. Las personas que persiguen semejantes objetivos no están interesadas en la política”.
Aunque hablara de terrorismo, supongo que a ustedes les habrán resonado como a mí algunas palabras: Para Benkhe se trata de reemplazar la política con la metafísica con prédicas y “no objetivos”: “indiferencia frente a los costes humanos”, “apocalípticos”, “nihilista”, “exaltado”, “no se puede razonar”, “aniquilación”, “odio”, y “culminando en una lucha entre el bien y el mal”. Imposible no pensar en Las Fuerzas del Cielo y la indiferencia al sufrimiento (los costes humanos), en fin, el nihilismo de Milei.
He aquí la diferencia que marca la prof. Benkhe entre el terrorismo y la política. El dominio de la política es definido de una manera más parca, pero caracterizado mediante una lógica inversa que se identifica con “propósito”, “tener en cuenta los costes humanos”, “contención” y, sobre todo, “razón”.
De pronto, llegó Zizek
Para Žižek la política dominante hoy es una política del miedo, una especie de post política que define como biopolítica. Política del miedo que ha dejado de lado las ideas de emancipación para centrarse en el concepto de defensa de nuestra “libertad amenazada” (la occidental, capitalista, consumista, de libre circulación de capitales). Viva la Libertad, Carajo.
En su ensayo La nueva lucha de clases. Los refugiados y el terror, Žižek presenta al miedo como la herramienta que usa la biopolítica para regular la seguridad y el bienestar de la sociedad, el miedo como el motor de la movilización y el control de las personas. El miedo impera en las más variadas expresiones: miedo a los inmigrantes, miedo al crimen, miedo a la depravación sexual, miedo a la discriminación racial, miedo a la catástrofe ecológica, miedo al acoso. Y podríamos agregar: miedo a perder el trabajo, miedo a enfermarse. Miedo, miedo, miedo es todo lo que tenemos por delante.
Que no cunda el pánico
Frente a este panorama, más que apuntar a diferencias políticas con esta gente tendríamos que hacer la gran gianola y decirles: no te tenemos miedo. Animarnos a salir a la calle, por millones. Tapar las cámaras, hacer actos relámpagos, no sé, recobrar el ánimo, saber que estamos juntos en esta. Arriba la autoestima, somo un país con historia, en las que hemos tenido derrotas pero también victoria. Vamos por la victoria, no nos dejemos vencer por los disfraces y las pantomimas. No están locos, hacen de la no política su política.
(Columna radial de Laura Giussani Constenla emitida el 7 de abril de 2024)




















