Opinión
Menem y la metamorfosis, por Américo Schvartzman
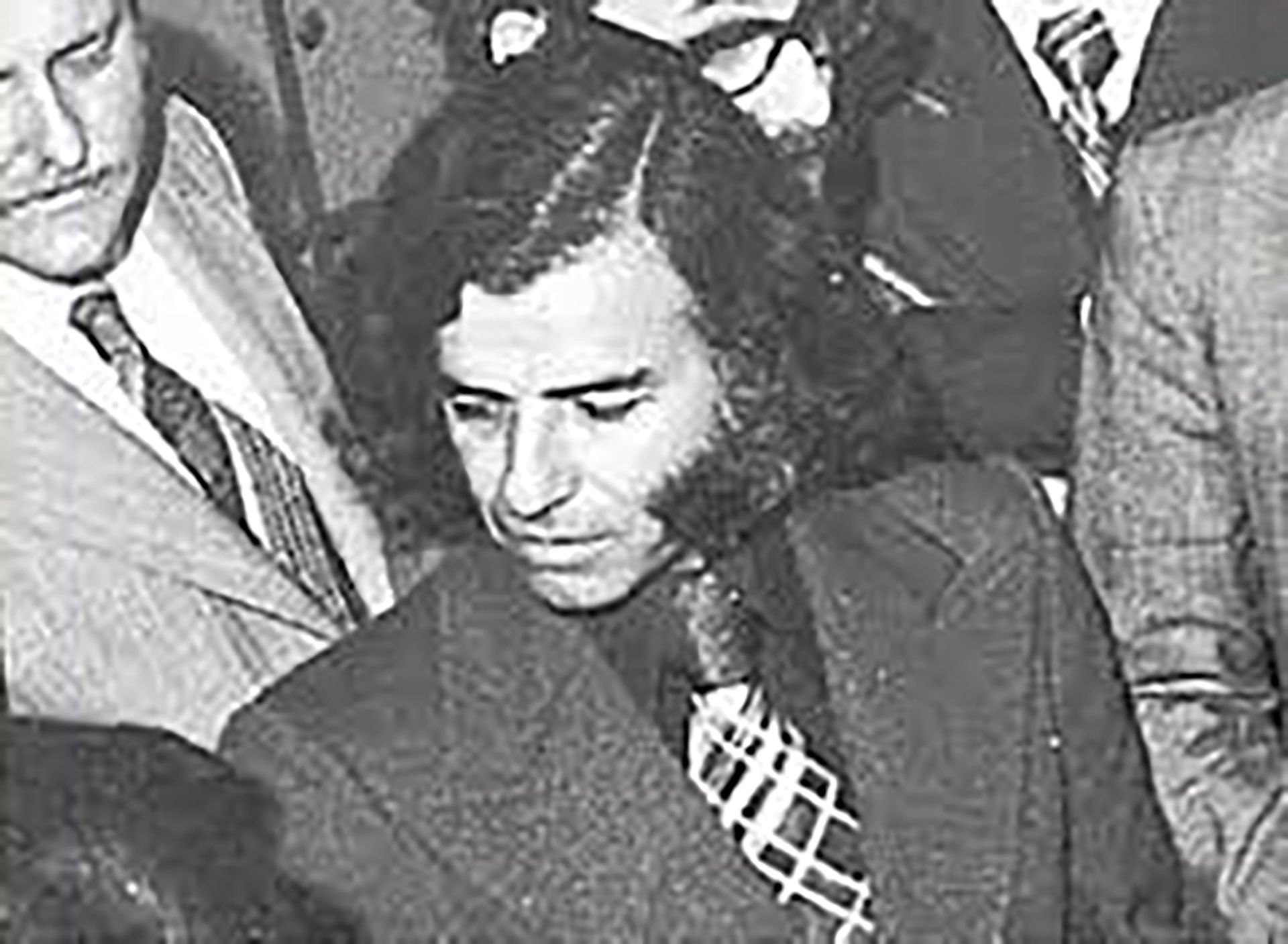
“Cuando Gregor Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto“.
Cuenta por ahí García Márquez que para él todo cambió cuando leyó la “Metamorfosis” de Kafka. Decía el gran escritor que hasta ese momento él era fiel a una escritura apegada a la realidad, lo que había aprendido en su tarea periodística. Quería escribir cuentos y novelas pero no le salía. Y devoraba todo lo que caía en sus manos.
Tras leer la frase inicial de Kafka, el futuro autor de “Cien años de soledad” siguió con la esperanza de que en algún momento se explicara cómo y por qué se había producido esa conversión. Al darse cuenta de que eso no pasaría, reflexionó: “Ah, pero si esto vale yo también puedo escribir”. Allí nació el realismo mágico, aseguraba, un poco en broma y un poco en serio.
En los años 90 Menem no era esa caricatura de la política argentina en la que se convirtió después.
Por el contrario, este peronista provinciano de patillas gigantes y modos seductores era el ídolo mayor de los neoliberales argentinos (acá no hay liberales en el sentido estricto de la palabra; no de ese liberalismo que alguna vez enamoró a Artigas, a Moreno, a los jóvenes del 18. Y eso ocurre hasta hoy. Cualquiera que se identifique como liberal en estas pampas es en verdad neoliberal).
Menem expresa el quiebre definitivo de la relación contractual ética entre representantes y representados en la Argentina. Es el inicio del “vale todo”.
Así, los Milei de esos años, los Cachanosky de los 90, lo veían “alto, rubio, y de ojos azules” –como lo definió Neustadt, periodista emblemático del poder en la Argentina. Era el sueño dorado: un peronista venía a destruir todo lo que los neoliberales odiaban del peronismo.
En los últimos años Nemen (como le decía Charly García en los escasos minutos en que no lo adoraba) se había transformado para mí en un caso de mera utilidad argumentativa. Casi un meme.
Durante años lo usé para mostrar cómo es posible encontrar algo positivo aun en el peor de los gobiernos elegidos democráticamente. Aunque me costó hacerlo, encontré algún aspecto rescatable de sus diez años como mandatario.
Es, quizás, el más señalado: la supresión del servicio militar obligatorio, esa institución nefasta en la que personas con severos problemas psicológicos eran dueños de la vida de jóvenes a los cuales les podían hacer cualquier cosa, como a su vez se las hacían a ellos sus superiores.
“Ustedes no son paridos, son cagados. Cuando yo diga ‘sorete’ ustedes griten ¡presente!”, contaba mi padre, Pablo, que les decía en los primeros minutos de la conscripción el suboficial a cargo, allá en Paso de los Libres donde le tocó la “colimba” en los años 40.
Menem fue el primer Presidente en nuestra historia democrática en admitir que mintió descaradamente a la ciudadanía para que lo votaran. “Si decía lo que iba a hacer, no me votaban”, reconoció públicamente entre risas el ahora difunto.
Bueno. Menem, en la medida quizás más peronista de todos sus larguísimos años (dejo para simposios futuros la discusión de por qué la califico así) decidió suprimir la “colimba”. Fue tras la denuncia de la atroz muerte del soldado Carrasco, en 1994. Y lo hizo por decreto, el 1537. Que, aunque transcurrieron casi 30 años, la democracia argentina nunca convirtió en ley. Cualquier Berni que acceda al poder podría suprimirlo y devolver vigencia a la Ley 4031 de servicio militar obligatorio. Así somos. Y eso también es achacable a Menem, pero no sólo a él.
Algunas personas lúcidas de nuestro país han hecho en estos días revisiones exhaustivas e implacables de lo nefasto que fue para la sociedad argentina este líder peronista (véase, en especial, la de Pablo Alabarces aquí, que me pareció inmejorable).
Lo cierto es que me resulta arduo encontrar alguna otra cosa destacable de este personaje funesto, al que considero el peor Presidente que la Argentina haya tenido en su historia democrática (no vale cotejar con nadie que haya accedido a ese cargo por la fuerza).
Las razones son innumerables, desde el dato tremendo de las sesentaiséis (66) empresas del Estado que Menem disolvió, privatizó, desguazó o concesionó; hasta el hecho que revela la catadura moral de su gobierno y de todos quienes lo acompañaron: Menem y su gente fueron capaces de volar un pueblo entero para ocultar sus negociados inconfesables (esa es la razón por la que la Municipalidad de Rio Tercero no adhiere al duelo nacional).
Nada parecido hay en la historia democrática de la Argentina (por supuesto acepto sugerencias: yo no he hallado nada similar. Para mí es un récord Guiness de hijaputez). A esto se le debe agregar su incomovible vocación de alcahuete de los poderes fácticos de todo tipo. Y por supuesto, todo lo que enumera Alabarces en su eficaz síntesis.
No obstante hay algo que para mucha gente puede ser menor o incluso pasar desapercibido y sin embargo para mí es central. Creo que Menem expresa el quiebre definitivo de la relación contractual ética entre representantes y representados en la Argentina. Es el inicio del “vale todo”.
Menem fue el primer Presidente en nuestra historia democrática en admitir que mintió descaradamente a la ciudadanía para que lo votaran. “Si decía lo que iba a hacer, no me votaban”, reconoció públicamente entre risas el ahora difunto. (De paso: el segundo fue Macri, quien dijo algo bastante parecido: “Si yo les decía a ustedes hace un año lo que iba a hacer y todo esto que está sucediendo, seguramente iban a votar mayoritariamente por encerrarme en el manicomio. Y ahora soy el Presidente”, dijo Macri a la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas en 2016).
Esa frase y esa conducta de Menem inauguraron (o blanquearon) la perversión política como normalidad en la Argentina. Desde entonces todo es justificable. Maquiavelo era un purista al lado de Menem y de quienes llegaron al poder con Menem. Como en el cuento de García Márquez, cientos, miles, quizás millones de personas en nuestro país dijeron, a partir de ese momento, como él al leer a Kafka, “ah, pero si esto vale, entonces yo también puedo hacerlo”.
la esperanza está en otra parte, no en los bichos repugnantes en que se han convertido las principales caras de la política argentina en los últimos treinta años. La esperanza, la que queda, la que conjuga razón y emoción, está en las luchas de las comunidades.
Eso es Menem para mí. Podrán buscarse argumentos legales o éticos para explicar por qué no debería ser velado en ningún ámbito de la democracia. Será pérdida de tiempo, porque quienes encabezan el Poder Ejecutivo en la Argentina (así como quienes conducen en cada provincia y casi en cada ciudad del país al partido oficial, e incluso a los principales partidos opositores) fueron parte de su Gobierno y fueron parte de su entramado de quiebre moral de la Argentina.
Por eso también creo que no hay que tener esperanza ni ilusión en ninguna opción electoral en nuestro país, mucho menos en figuras individuales. Lo cual no quiere decir dejar de votar ni nada de eso. Seguiremos, como hasta ahora, votando lo menos peor, aun sabiendo que es casi casi lo mismo que lo más peor, pero claro que matices hay siempre.
Lo que ocurre es que la esperanza está en otra parte, no en los bichos repugnantes en que se han convertido las principales caras de la política argentina en los últimos treinta años. La esperanza, la que queda, la que conjuga razón y emoción, está en las luchas de las comunidades.
Las comunidades que, a lo largo y a lo ancho del país, pese a esos monstruosos insectos (¡muy a pesar de ellos!) han avanzado y se han organizado para defender sus propios intereses, y han dado (y dan) todo el tiempo todo tipo de luchas en su defensa. Ahí está lo que vale.
- Américo Schvarztman, periodista, licenciado en filosofía, director de El Miércoles Digital de Concepción del Uruguay.

Internacionales
Estados Unidos: Cuando el enemigo no está fuera, sino dentro, por José Félix Abad*
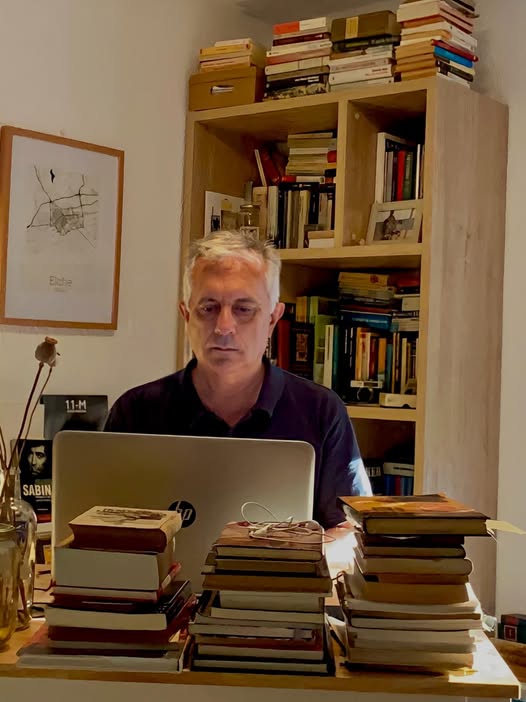
Durante décadas nos acostumbramos a ver a Estados Unidos como el país fuerte, estable y dueño del tablero mundial. Sin embargo, hoy ese gigante parece estar peleándose consigo mismo. No por una invasión extranjera, sino por algo mucho más peligroso: la ruptura interna de su sociedad y el deterioro de sus propias instituciones. No es una opinión aislada ni una exageración alarmista; es una preocupación creciente entre analistas, académicos y medios internacionales.
La politóloga Barbara F. Walter, asesora del Pentágono y autora de How Civil Wars Start, advierte desde hace años que Estados Unidos ha dejado de ser una democracia plena para convertirse en lo que se denomina una anocracia, un sistema híbrido e inestable donde conviven mecanismos democráticos con prácticas autoritarias (Foreign Affairs, 2022). Históricamente, este tipo de regímenes son los más propensos a caer en conflictos internos.Uno de los síntomas más graves de esta degradación es la normalización de la impunidad. El caso de René Good, una madre de 37 años asesinada por agentes federales de inmigración, es revelador. Un análisis visual publicado por The New York Times demostró que la víctima no intentaba atacar a los agentes, sino huir. Aun así, altos cargos de la administración defendieron al agente implicado alegando que gozaba de “inmunidad absoluta”. Este tipo de declaraciones no solo justifican una muerte civil, sino que envían un mensaje peligroso: que el Estado puede ejercer la violencia sin rendir cuentas.
Cuando un gobierno empieza a etiquetar a ciudadanos como “terroristas internos” y protege sistemáticamente a sus fuerzas aunque existan pruebas en contra, la confianza social se rompe. No es una opinión ideológica, es una constante histórica documentada por organizaciones como Human Rights Watch y Amnesty International, que ya han alertado del uso excesivo de la fuerza y de la politización de los cuerpos de seguridad en Estados Unidos.
Las políticas internacionales de Donald Trump tampoco ayudan a calmar las aguas. Su estrategia de confrontación permanente —con China, con Europa, con América Latina e incluso con aliados de la OTAN— tiene un reflejo directo en el interior del país. Cuando un líder gobierna desde el conflicto constante, la sociedad termina adoptando ese mismo lenguaje. No es casual que mientras Trump amenaza con el uso de la fuerza en escenarios como México, Groenlandia o Venezuela entre otros muchos, dentro del país aumenten los choques entre autoridades estatales y federales.
Un ejemplo claro es Minnesota, donde el gobernador activó 13.000 efectivos de la Guardia Nacional para proteger a la población frente a actuaciones De la policía federal anti inmigración consideradas abusivas. La información fue recogida por Reuters y Associated Press. Tener dos cadenas de mando armadas, legítimas y enfrentadas dentro del mismo territorio es, según la literatura académica sobre conflictos civiles, uno de los pasos previos más peligrosos. Desde Washington, lejos de rebajar la tensión, se llegó a hablar incluso de aplicar la Ley de Insurrección para arrestar al gobernador, algo que expertos constitucionalistas calificaron de extremadamente grave (Brookings Institution).
A todo esto se suma un dato inquietante: según encuestas del Public Religion Research Institute y de la University of California, cerca del 47 % de los estadounidenses cree posible una guerra civil en su vida. Uno de cada tres considera justificable la violencia con fines políticos, y alrededor de diez millones de personas afirman abiertamente que una guerra civil “sería necesaria para arreglar el país”. Todo esto ocurre en una nación que concentra casi el 46 % de las armas civiles del mundo, con una ratio de 120 armas por cada 100 habitantes (Small Arms Survey).
Mientras tanto, la imagen de potencia imparable contrasta con una realidad social muy distinta. Más de 40 millones de estadounidenses viven bajo el umbral de la pobreza, según datos oficiales de la U.S. Census Bureau, y millones más sobreviven con empleos precarios sin acceso garantizado a sanidad o vivienda. Sin embargo, el gasto militar sigue creciendo y supera al de los siguientes diez países juntos (Stockholm International Peace Research Institute).
Estados Unidos hoy se parece a un gran edificio con una fuga de gas. Los vecinos discuten, se insultan y se ven como enemigos. Y el administrador, en lugar de cerrar la llave, camina con una antorcha encendida asegurando que no pasa nada y que, si pasa, no será su responsabilidad. La violencia ya no es una hipótesis: está ocurriendo. La pregunta real es si las instituciones que aún se mantienen en pie serán capaces de contener el incendio antes de que el colapso interno sea irreversible.
Porque cuando una potencia mundial empieza a romperse por dentro, el problema deja de ser solo suyo. Nos afecta a todos.
*José Félix Abad es un reconocido reportero de guerra español, con amplia trayectoria en el periodismo especializado en internacionales. En la actualidad difunde sus ideas por las redes. El presente artículo fue tomado de su página de facebook.
Destacada
¿Cuál es el colmo de un legislador? Prohibir escribir ‘gratuito’ en la Constitución, por Américo Schvartzman*

Los legisladores entrerrianos aprobaron una norma que prohíbe usar una palabra que la Constitución Provincial emplea en catorce artículos para definir derechos. No es una exageración ni una metáfora: es un disparate jurídico. Corrijan esa ley, señores legisladores. Háganlo si todavía creen que la Constitución no es un folleto optativo.
En noviembre pasado, la Legislatura de Entre Ríos aprobó una ley de nombre ampuloso —“Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor”— mediante la cual la provincia adhiere a la Ley Nacional 27.743 de Regularización de Deudas, impulsada por el gobierno de Javier Milei y conocida como “ley de blanqueo”.
Según se explicó públicamente, la norma establece que en cada operación comercial debe emitirse un ticket que detalle los impuestos que integran el precio final, desde el IVA hasta los tributos provinciales. La medida, tomada aisladamente, es razonable. De hecho, explica que la ley haya sido aprobada por unanimidad: ¿quién podría oponerse a que los consumidores sepan cómo se compone el precio de lo que compran y cuánto se destina al fisco?
Esa cláusula no busca informar mejor: busca reeducar ideológicamente a la población, instalando la idea de que el Estado no brinda derechos, sino favores financiados por “la tuya”.
Podría señalarse, de paso, que en una economía con niveles estructurales de informalidad —diversas estimaciones sitúan la economía no registrada en torno al 30 % del PBI— este tipo de normas suele tener más vocación declamativa que eficacia real. Pero ese no es el punto que motiva esta columna.
Lo que me interesa señalar es algo mucho más grave, aunque de efectos empíricos menos visibles: una cláusula que no solo es ideológica, sino jurídicamente insostenible, y que revela una alarmante combinación de dogmatismo, ignorancia y desprecio por la Constitución Provincial.
Una cláusula indefendible
La ley provincial aprobada incorpora, sin mediación crítica, un artículo copiado de la Ley Nacional 27.743. Se trata del artículo 100, que dispone que en la publicidad de “prestaciones o servicios de cualquier tipo” que brinda el Estado —sea nacional, provincial o municipal— no puede utilizarse la palabra “gratuito” ni expresiones equivalentes, debiendo aclararse que se trata de servicios “de libre acceso solventados con los tributos de los contribuyentes”.
Señores legisladores: lean la Constitución. Léanla de verdad, no como adorno retórico en los discursos de asunción. Lean lo que dice, y sobre todo lo que obliga. Corrijan esta norma, subsanen esa burrada.
Pero no se trata solo de un problema técnico o semántico. Hay un problema constitucional.
Esa cláusula no busca informar mejor: busca reeducar ideológicamente a la población, instalando la idea de que el Estado no brinda derechos, sino favores financiados por “la tuya”.
Es una operación discursiva burda, propia de una derecha sin vuelo intelectual, que reduce la política pública a contabilidad emocional y convierte los impuestos en una forma de expolio narrado en tono de indignación selectiva. Es la fe, la religión del Presidente: el Estado es un ladrón.
Ahora bien, aun suponiendo que esa pobreza conceptual tuviera algún sustento, el problema en Entre Ríos es mucho más grave: la Legislatura provincial ha intentado prohibir un término que la Constitución de la Provincia utiliza reiteradamente para definir derechos fundamentales.
La Constitución dice “gratuito” (catorce veces)
La Constitución de Entre Ríos, reformada en 2008, emplea la palabra “gratuito” en no menos de catorce artículos, y lo hace con absoluta claridad jurídica. No como consigna, no como metáfora, no como gesto ideológico, sino como categoría normativa precisa: derechos cuyo acceso no puede condicionarse al pago individual del destinatario.
La Constitución habla de gratuidad en relación con:
· el acceso a la información pública (art. 13),
· la asistencia sanitaria (art. 19),
· los servicios de transporte para personas con discapacidad (art. 21),
· la restitución de tierras a comunidades originarias (art. 33),
· la acción de amparo (art. 56),
· el habeas data (art. 63),
· los trámites judiciales para personas sin recursos (art. 65),
· las tierras para la fundación de colonias (art. 81),
· la distribución del Boletín Oficial (art. 178),
· las actuaciones de la Defensoría del Pueblo (art. 215),
· el acceso a la educación en todos los niveles que brinda el Estado (art. 258),
· el perfeccionamiento docente (art. 267),
· la universidad autónoma (art. 269),
· y la póliza escolar (art. 270).
La Constitución no se equivoca catorce veces. La Legislatura, en cambio, sí puede hacerlo.
Lo que no pueden hacer los legisladores
Disculpen el tono didáctico, pero es imprescindible decir algo que un legislador no debería ignorar: una ley inferior no puede redefinir, vaciar ni prohibir el vocabulario con el que una ley superior (la Constitución) nombra derechos. No puede hacerlo explícitamente, ni por rodeo, ni bajo la excusa de “mejorar la información al consumidor”.
Cuando la Constitución dice “gratuito”, dice exactamente eso: sin costo para el titular del derecho. No significa “gratis porque nadie lo paga”, ni “aparentemente gratis”, ni “financiado mágicamente”. Eso último es obvio y trivial: todo el Estado se financia con tributos.
Lo que la Constitución establece al usar la palabra “maldita” es otra cosa: que el acceso a ciertos bienes y servicios no puede transformarse en una transacción individual.
Es una operación discursiva burda, propia de una derecha sin vuelo intelectual, que reduce la política pública a contabilidad emocional y convierte los impuestos en una forma de expolio narrado en tono de indignación selectiva. Es la fe, la religión del Presidente: el Estado es un ladrón.
Prohibir la palabra “gratuito” no es una sutileza comunicacional: es un intento de erosionar el sentido constitucional de los derechos por vía semántica. Y eso, en cualquier manual serio de derecho constitucional, tiene un nombre: inconstitucionalidad.
Ignorancia u oportunismo (o ambas)
Legislar desde dogmas ideológicos es necio.
Legislar desconociendo la Constitución que se juró respetar es peor.
Y legislar algo así, por unanimidad, es directamente vergonzoso.
Los legisladores entrerrianos tienen la obligación de conocer la Constitución Provincial. No es una sugerencia, no es una recomendación académica: es el presupuesto mínimo de su función. Ignorarla —o fingir que no existe cuando molesta— no es un error menor: es una falta grave.
Señores legisladores: lean la Constitución. Léanla de verdad, no como adorno retórico en los discursos de asunción. Lean lo que dice, y sobre todo lo que obliga. Corrijan esta norma, subsanen esa burrada. No por una polémica coyuntural, sino por respeto a la jerarquía constitucional y a los derechos que dicen representar. De lo contrario, quedará constancia de quiénes fueron los nombres que aprobaron una ley que intentó prohibir una palabra que la Constitución consagra.
Eso, créanme, no envejece bien. Como dice una bella canción, “piensen en sus nietos en clase de historia”. Y corrijan esa ley.
*Doctor en Filosofía (UNSAM). Periodista. Convencional Constituyente de Entre Ríos en la reforma constitucional de 2008.
Publicado en El Miércoles Digital, de Concepción del Uruguay, Entre Ríos.
Destacada
Acerca del imperio de lo inaudito y la apatía, por Hernán López Echagüe

Todo ocurre a cada instante, de modo cruel, y, en ocasiones, espeluznante. La vida se ha convertido en una suerte de encadenamiento de pasos dominados por la inviabilidad de llevarla a cabo. Un vagabundeo desprovisto de mira. Basta con echarle un poco de ojo a los acontecimientos que nos rodean, y nos sumergen, sin pausa, en un estado de las cosas en el que predominan el oscurantismo, la persecución, la barbarie, y el espíritu de la irracionalidad más abyecta. Sin embargo, lo que más pesadumbre causa es el silencio, y la quietud, y el desmembramiento de las voces y los actos de los que, al parecer, a los gritos y gesticulaciones por momentos dignas de conmiseración, condenan el oscurantismo, la persecución, la ignorancia y la irracionalidad. Y, al final de cuentas, no hacen más que brindarle mayor magnitud al descalabro, y, en ocasiones, fundamento. Triste victoria del vacío. ¿Qué decir? ¿Qué escribir?
Mejor lo ha dicho y escrito Julio Cortázar en su artículo “Policrítica a la hora de los chacales”, en 1971. Medio siglo atrás:
“De qué sirve escribir la buena prosa, de qué vale que exponga razones y argumentos si los chacales velan, la manada se tira contra el verbo, lo mutilan, le sacan lo que quieren, dejan de lado el resto, vuelven lo blanco negro, el signo más se cambia en signo menos, los chacales son sabios en los teles, son las tijeras de la infamia y del malentendido, manada universal, blancos negros, albinos, lacayos si no firman y todavía más chacales cuando firman, de qué sirve escribir midiendo cada frase, de qué sirve pesar cada acción, cada gesto que expliquen la conducta, si al otro día los periódicos, los consejeros, las agencias, los policías disfrazados, los asesores del gorila, los abogados de los trusts se encargarán de la versión más adecuada para consumo de inocentes o de crápulas, fabricarán una vez más la mentira que corre, la duda que se instala, y tanta buena gente en tanto pueblo y tanto campo de tanta tierra nuestra, que abre su diario y busca su verdad y se encuentra con la mentira maquillada, los bocados a punto, y va tragando baba prefabricada, mierda en pulcras columnas, y hay quien cree y al creer olvida el resto, tantos años de amor y de combate, porque así es, compadre, los chacales lo saben; la memoria es falible y como en los contratos, como en los testamentos, el diario de hoy con sus noticias invalida todo lo precedente, hunde el pasado en la basura de un presente traficado y mentido.Entonces no, mejor ser lo que se es, decir eso que quema la lengua y el estómago, siempre habrá quien entienda este lenguaje que del fondo viene, como del fondo brotan el semen, la leche, las espigas.Y el que espera otra cosa, la defensa o la fina explicación, la reincidencia o el escape, nada más fácil que comprar el diario made in usa, y leer los comentarios a este texto, las versiones de Reuter o de la UPI donde los chacales sabihondos le darán la versión satisfactoria, donde editorialistas mexicanos o brasileños o argentinos traducirán para él, con tanta generosidad, las instrucciones del chacal con sede en Washington, las pondrán en correcto castellano, mezcladas con saliva nacional, con mierda autóctona, fácil de tragar.No me excuso de nada, y sobre todo no excuso este lenguaje, es la hora del chacal, de los chacales y de sus obedientes: los mando a todos a la reputa madre que los parió, y digo lo que vivo y lo que siento y lo que sufro y lo que espero. Sólo así podremos acabar un día con los chacales y las hienas”.
Ilustración: Silvia Flichman (https://silviaflichman.com.ar/ )


Estados Unidos: Cuando el enemigo no está fuera, sino dentro, por José Félix Abad*

Tractorazos en Europa contra el Acuerdo entre la UE y el Mercosur, por Alvaro Hilario, desde Bilbao, País Vasco
















