Lecturas Recomendadas
El peluquero deprimido, por Juan Villoro

Fui trasquilado por falta de amor a la humanidad. Naturalmente, tardé en advertir que la rapada tenía causas morales. Todo empezó con la difícil tarea de encontrar en Barcelona una peluquería que no pareciera un laboratorio de nouvelle cuisine. En los locales con sillones de diseño, los pelos se transforman en fideos de dramática posmodernidad. La verdad sea dicha, me gustaría tener suficiente material para someterme a esa aventura, pero pertenezco a la especie rala que sale de la peluquería de moda sin otra distinción que sugerir que el corte se hizo con cortaúñas.
En una esquina del Ensanche encontré la clásica peluquería simple: tubo de tres colores en la puerta, sillones giratorios de cuero, infinidad de frascos de plástico y fotos recortadas de revistas, con fantasiosos cortes de pelo que están ahí de adorno pero que nadie pide. Un hombre de unos setenta años barría el piso. Llevaba la filipina blanca de los barberos de antes, incapaces de bautizar su negocio como “Edoardo” o, peor aun, “D’ Edoardo”.
Tal vez para demostrar que no está en posesión de un arma blanca, el hombre con tijeras no para de hablar. Cuando se limita a fumar mientras esculpe un copete en forma de budín, despierta toda clase de sospechas (en este axioma se basa la película El hombre que nunca estuvo ahí, de los hermanos Coen).
El peluquero en cuestión pertenecía al modo canónico: activaba las tijeras aunque no cortara, como un tic para tomar impulso, y hablaba sin freno ni cansancio, a pesar de que uno de sus temas era precisamente el cansancio. Tres meses atrás, su socio había sido asaltado en una estación del metro y no quería volver al trabajo, abatido por la depresión. Él tenía que atender a todos los clientes. Había buscado un sustituto, pero no corren tiempos de gente de tijera. Me hizo ver que los negocios nuevos se llaman “estéticas”, como si ahí oficiaran teóricos hegelianos. Por contraste, comentó mientras me untaba la espuma de un jabón barato, los locales tradicionales deberían llamarse “éticas”.
Durante tres meses, el hombre dedicó sus domingos a visitar a su socio. Caminaban en la playa en compañía de un perrito, hablaban de las décadas compartidas en un rectángulo de dos por cuatro hasta llegar al momento fatal: la boca del metro, el asalto, el temor a perderlo todo, el sinsentido de cortar pelo. Una desolación profunda trababa por dentro a su amigo y le impedía abrir tijeras.
La depresión del socio acabó por deprimir a mi peluquero. Consultó a un psiquiatra y le recetaron ansiolíticos. Hablaba de su propio mal como si fuese un efecto secundario y llevadero de la depresión de su amigo.
En las siguientes visitas se quejó del exceso de trabajo y volvió a hablar de su socio, cuya tristeza informe hacía que él tomara calmantes. No se asumía como enfermo. En su relato, había un paciente para dos enfermedades. Cuando el otro se curara, los ansiolíticos serían un frasco más en la repisa, semejante al spray de vetiver.
Al cabo de unos meses conocí al segundo peluquero. Tenía la mandíbula cruzada por una cicatriz y arrastraba un pie. Me saludó de mal talante: dos clientes aguardaban turno. Los vio de reojo y dijo, con una mueca conciliadora: “No se preocupe: ésos tienen tan poco pelo como usted.” En unos minutos se ocupó de mí; cortaba de prisa y con algún descuido. Le pregunté por su socio. “Está de vacaciones”, contestó con una sonrisa oblicua, como si las vacaciones fueran el sobrenombre de un hospital, un manicomio o un cementerio. Miraba de modo curioso, tal vez concentrado en los pelos en las orejas, y hablaba sin cesar, en tono atropellado. No entendí o, mejor dicho, no quise entender lo que decía. Extrañé al otro peluquero cuya auténtica enfermedad era su socio.
Me refugié en una revista de mujeres desnudas y escritores famosos. Fui absorbido por una prosa sensiblera; el autor luchaba contra las injusticias del planeta con aires de superhéroe. De cualquier forma, era suficientemente deplorable: lo pésimo magnetiza más que lo malo. Me perdí en la argumentación del articulista que salvaba al mundo. Cuando alcé la mirada, encontré en el espejo a una persona que se me parecía y venía de un campo de exterminio. El peluquero sonreía como si mi cráneo fuera su terapia. El asaltado había regresado a vengarse.
Un artículo de Chesterton, “El barbero ortodoxo”, me hizo pensar en otra moral para la historia: “Antes de que alguien hable con autoridad de amar a la humanidad, insisto (e insisto con violencia) en que debe estar siempre agradecido de que su barbero trate de hablar con él. Su barbero es humanidad: que ame eso.” El barbero conversacional representa para Chesterton la primera frontera de la tolerancia. Si alguien es incapaz de oírlo divagar sobre el clima o la política, que no diga luego que se interesa en el Congo o el futuro de Japón.
Mi negativa a oír al segundo peluquero se debía a lo que me contó el primero, pero las tareas humanitarias no admiten sustituciones. En el sillón giratorio hay que oír a todos los peluqueros. Conocí el planteamiento de una historia pero hacía falta el segundo peluquero para llegar al desenlace. La cobardía o una abstracta superstición me hicieron repudiar lo que aquel hombre llevaba dentro. El resultado está a la vista. No es casual que, ante las vistosas tentaciones de las “estéticas” para el pelo, el peluquero original y ahora ausente haya propuesto que su negocio se llame “ética”.
(Texto publicado en Letras Libres, noviembre 2002)
——————————
(*): Juan Villoro, escritor y periodista mexicano. Nació en el Distrito Federal el 24 de septiembre de 1956. Estudió la licenciatura en sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana, campus Iztapalapa. Condujo el programa de Radio Educación, “El lado oscuro de la luna” de 1977 a 1981 y agregado cultural en la Embajada de México en Berlín, dentro de la entonces República Democrática Alemana, de 1981 a 1984.
Fue director del suplemento “La Jornada Semanal” de 1995 a 1998, además de impartir talleres de creación y cursos en instituciones como el Instituto Nacional de Bellas Artes y la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha colaborado en las revistas Cambio, Gaceta del Fondo de Cultura Económica, Universidad de México, Crisis, La Orquesta, La Palabra y el Hombre, Nexos, Vuelta, Siempre!, Proceso y Pauta, de la cual fue jefe de redacción, así como en los periódicos y suplementos La Jornada, Uno más uno, “Diorama de la Cultura”, “El Gallo Ilustrado”, “Sábado”, entre otros.
De 1976 a 1977 fue becario del INBA en el área de narrativa y del Sistema Nacional de Creadores Artísticos de 1994 a 1996.Obtuvo el premio Cuauhtémoc de traducción en 1988 y el Premio Xavier Villaurrutia en 1999.
Entre sus obras más representativas encontramos el libro de crónicas Tiempo transcurrido, SEP/CREA/FCE, 1986; de cuento, El mariscal de campo, La Máquina de Escribir, 1978; La noche navegable, Joaquín Mortiz, 1980; El cielo inferior, UAM-Iztapalapa, 1984; Albercas, Joaquín Mortiz, 1985 (otra edición de 1996); Palmeras de la brisa rápida, un viaje a Yucatán, Alianza, 1989 (otra edición de Alfaguara en 2000); La alcoba dormida, Caracas, Monte Ávila, 1992; Autopista sanguijuela, Alfaguara, 1998; La casa pierde, Alfaguara, 1999; de ensayo Los once de la tribu, Aguilar, 1995; Efectos personales, Era, 2000; de novela, El disparo de argón, Madrid, Alfaguara, 1991; Materia dispuesta, Alfaguara, 1997; de relatos infantiles, Las golosinas secretas, CIDCLI/Limusa, 1985; El profesor Zíper y la fabulosa guitarra eléctrica, Alfaguara/CNCA, 1992 Baterista numeroso, Alfaguara de Bolsillo, 1997; de traducción, Engaños, cuentos de Arthur Schnitzler, FCE, 1985; El general, de Graham Greene, Memorias de un antisemita de Gregor von Rezzori, Anagrama, 1987; Aforismos, de Georg Christoph Lichtenberg, FCE, 1989.(Tomado de Josefina Lara y Russell M. Cluff, Diccionario bio-bibliográfico de escritores de México, y del Archivo del Diccionario de escritores mexicanos del siglo XX del Centro de Estudios Literarios de la UNAM).
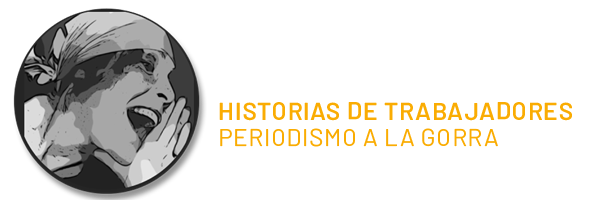
Lecturas Recomendadas
Carta a los hipócritas de Europa, por Franco ‘Biffo’ Berardi

Publicado por el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico
estrategia.la, 28 de agosto de 2025
Franco «Bifo» Berardi
La razón y los derechos humanos debían ser considerados valores universales, pero ahora me doy cuenta de que para los intelectuales europeos universal significa blanco
Hubo un tiempo en que se suponía que los filósofos eran los custodios de la coherencia ética y de la decencia intelectual. Esta tradición parece totalmente olvidada en el actual panorama cultural de Europa.El conformismo, la hipocresía y la complicidad con los malhechores han sustituido al coraje intelectual. Hace unas semanas un destacado filósofo alemán publicó un texto lleno de comprensión para Israel, justo cuando Israel estaba inmerso en una acción de asesinato en masa que cada vez más personas denuncian como genocidio.

En ese texto, el destacado filósofo (y algunos de sus colegas) escribieron que “Comparar el resultante derramamiento de sangre en Gaza con un genocidio está más allá de los límites de un debate aceptable”, pero omitió explicar por qué a Israel se le permite encarcelar a millones de personas, invadir y destruir las casas de millones de palestinos, matar a diez mil niños en dos meses, pero no se nos permite denunciar estas acciones como genocidio.
Israel está atacando indiscriminadamente al pueblo palestino atrapado en la prisión infernal de Gaza, pero los filósofos no deberían llamarlo genocidio, particularmente en Alemania.
¿Por qué?
Cuando los intelectuales alemanes dijeron las palabras: Nie wieder, entendí (ingenuamente por supuesto) que querían decir: nunca más limpieza étnica, nunca más deportaciones masivas, nunca más discriminación racial, nunca más campos de exterminio, nunca más nazismo.Pero ahora –leyendo las palabras del destacado filósofo, y leyendo las palabras de los miembros de la élite política europea, y sobre todo escuchando el silencio de los demás– entiendo que esas dos palabras tenían un significado diferente. Entiendo que desde el punto de vista alemán esas palabras (nie wieder) deben interpretarse de esta manera: después de matar a seis millones de judíos, dos millones de romaníes, trescientos mil comunistas y veinte millones de soviéticos, nosotros, los alemanes, en toda circunstancia protegeremos a Israel, porque ya no son enemigos de nuestra raza superior, de modo que se les ha concedido el privilegio que ya tenemos desde hace quinientos años: el privilegio de los colonizadores, de los explotadores, de los exterminadores.
Los israelíes han sido cooptados en el Club Suprematista, por lo que ahora se les permite hacer lo que hicimos con los pueblos indígenas del sur y del norte de América, y con los aborígenes de Australia, y así sucesivamente.
Los israelíes han sido cooptados en el Club Suprematista
Nosotros, la raza blanca, hemos decidido que nuestro nuevo aliado pueda construir en la costa del Mar Mediterraneo un campo de exterminio: llamémoslo Auschwitz en la playa. Los intelectuales europeos guardan tanto silencio al respecto, que yo me permito decir que la categoría está extinta y ha sido reemplazada por la Corporación de los Hipócritas.En Francia y Alemania las autoridades políticas parecen no estar dispuestas a aceptar que alguien diga la verdad sobre lo que está sucediendo en Gaza y en Cisjordania: se prohíben las voces disidentes, se retiran los libros de los estantes de las bibliotecas y se prohíbe la libertad de expresión, cuando se trata de los efectos de 75 años de violencia israelí, cuando se trata de las masacres que los Übermenschen perpetran diariamente contra los Untermenschen.
Para proteger nuestra perfecta democracia, las autoridades alemanas actúan como lo hacían en los tiempos de la Stasi. Para proteger nuestra democracia perfecta, diariamente se mata a niños en Palestina. Están pasando hambre, sufriendo sed, frío, lluvia, enfermedades y obviamente bombas, más bombas, pero a los intelectuales europeos no se les permite decir que esto es un genocidio.
Los jóvenes marchan en las ciudades contra el apartheid de ocupación israelí y la limpieza étnica, una gran parte del pueblo judío se rebela contra el genocidio pero los hipócritas europeos los acusan de antisemitismo.
Creía que la razón y los derechos humanos debían ser considerados valores universales, pero ahora me doy cuenta de que para los intelectuales europeos universal significa: blanco.
La hipocresía ha alimentado la ola de racismo y agresividad que está aumentando en todos los países de la Unión.
Los intelectuales silenciosos de Europa se hacen responsables de la creciente ola de fascismo que se está apoderando de toda la Unión.
Horkheimer y Adorno escribieron estas palabras en 1941: “El concepto mismo de Ilustración… contiene el germen de la regresión que está teniendo lugar hoy en todas partes. Si la Ilustración no abraza la conciencia de este momento regresivo, está firmando su propia sentencia de muerte. Si dejamos la reflexión sobre el lado destructivo del progreso a los enemigos del progreso, el pensamiento, cegado por el pragmatismo, perderá su capacidad…”
Estas palabras pueden repetirse ahora, si seguimos cerrando los ojos ante la realidad de decenas de miles de personas ahogadas en el Mar Mediterráneo y ante la realidad del Holocausto infligido al pueblo palestino.
*Es escritor, filósofo y activista izquierdista italiano. Su último libro es ‘El tercer inconsciente’.
Lecturas Recomendadas
Sobre el colapso moral de Occidente, por Andrea Zhok

25 de julio 2025.
Occidente es la realización de una política de poder económico-militar, que nace en la Era de los Imperios, desemboca en las dos guerras mundiales y retoma el gobierno del mundo a mediados de los años 70 del siglo XX.
Occidente es un concepto extraño, reciente y espurio.
Por “Occidente” se entiende, en realidad, una configuración cultural que surge con la unificación mundial de la Europa política y de lo que a partir de 1931 tomará el nombre de “Commonwealth” (parte del Imperio Británico).
Esta configuración alcanza su unidad bajo el signo del capitalismo financiero, a partir de su emergencia hegemónica en las últimas décadas del siglo XX.
Occidente no tiene nada que ver con la Europa cultural, cuyas raíces son grecolatinas y cristianas.
Occidente es la realización de una política de poder económico-militar, que nace en la Era de los Imperios, desemboca en las dos guerras mundiales y retoma el gobierno del mundo a mediados de los años 70 del siglo XX.
Lamentablemente, también en Europa la idea de que “somos Occidente” ha pasado a formar parte del sentido común.
La Europa histórica, por ejemplo, siempre ha tenido vínculos estructurales fundamentales con Oriente, cercano y lejano (Eurasia), mientras que Occidente se percibe a sí mismo como intrínsecamente contrario a Oriente.
Así, la Europa cultural está en evidente continuidad con Rusia, mientras que para Occidente Rusia es totalmente ajena a sí misma.
Esta premisa sirve para ilustrar una grave preocupación de larga data que no puedo ocultar.
La preocupación está relacionada con el hecho de que Occidente, moldeado en torno al sistema —mental y práctico— del capitalismo financiero, ha desarraigado el alma de los pueblos europeos.
La cultura y la espiritualidad europeas, ese extraordinario florecimiento que va desde Sófocles a Beethoven, de Dante a Marx, de Tácito a Monteverdi, de Miguel Ángel a Bach, etc., etc., es la primera víctima de la cultura occidental, una cultura utilitarista, instrumental, abismalmente mezquina, que solo comprende la belleza del arte, de los territorios, de las tradiciones si es un ‘activo’ transformable en ‘dinero’.
Hemos aprendido a aceptar esta medición de todo valor como precio, y de todo precio como margen de beneficio.
Nuestra sociedad, nuestra educación, nuestras comunidades han sido empujadas a aceptar estas equivalencias que desertifican el alma.
Y se ha hecho porque prometía preservar un estatus de poder, de predominio y hegemonía material de Occidente sobre el resto del mundo.
Por mucho que muchas personas hayan intentado, incluso con cierto éxito, oponerse a esta deriva desertizante, esta se ha impuesto en las instituciones, en las academias, en la escuela.
Quien quiera resistirse a este empobrecimiento debe hacerlo de forma clandestina, como resistencia individual, pagando un precio personal, mientras que todo lo demás, las financiaciones, los programas, las prebendas, van en la dirección opuesta.
Pero hoy hemos llegado al final del camino, al punto de inflexión.
La desertificación del alma que ha producido Occidente ha dado lugar a una de las clases dirigentes más moralmente infames que recuerda la historia.
Antes del surgimiento de la mentalidad occidental, hace aproximadamente un siglo y medio, hubo sin duda tiranos más sanguinarios que los líderes occidentales actuales, pero ninguna forma de vida tan cínica.
Occidente no mata ni extermina por odio, ni por convicción, ni para dar ejemplo, ni siquiera por un sentido franco de superioridad.
No, Occidente mata porque cada vez le cuesta más percibir como relevante la distinción de valor entre la vida y la muerte.
Porque es, en el fondo, una cultura de la muerte en el sentido fundamental de que no reconoce una divergencia de valor esencial entre la vitalidad de una cuenta bancaria y la de un niño, entre la de un algoritmo y la de una cría.
El Occidente actual, ejemplificado hoy de manera paradigmática por las clases dirigentes estadounidenses e israelíes, pero representado igualmente bien por la basura servil que habla en nombre de la Unión Europea, está alcanzando niveles de abjeción raramente vistos.
Ya no se trata de “doble rasero”.
Se trata de un compromiso diario con la mentira sin límites, con la aceptación sincera de que cada afirmación, cada palabra, cada pensamiento solo cuenta por los efectos en términos de dinero-poder que puede producir.
Se puede decir todo y lo contrario de todo.
Se puede negar lo evidente y luego negar haberlo negado.
Se pueden romper promesas y tratados.
Se puede negociar y, al mismo tiempo, intentar matar a la persona con la que se negocia, y luego protestar con cara seria porque la otra parte ya no quiere seguir negociando.
Se puede manipular la información oficial las 24 horas del día y luego pedir castigos ejemplares para contrarrestar el poder manipulador en las redes sociales de la peluquera Pina.
Se puede construir, en Milán como en Londres, la sociedad más clasista, gentrificada, oligárquica y excluyente, mientras se predica suavemente la acogida y la inclusión.
Se puede asistir a un genocidio en directo durante dos años y explicar que es legítima defensa.
Etcétera, etcétera.
He aquí mi problema: además del disgusto por todo lo que está sucediendo, soy consciente de que no podremos escapar a la condena histórica de esta obscenidad espiritual.
Estaremos involucrados, aunque no hayamos aprobado nada personalmente, aunque lo hayamos contestado con todos los medios a nuestro alcance.
Estaremos involucrados porque esta depravación es Occidente y hemos aceptado esta etiqueta, hemos aprendido a pensar como Occidente y así nos percibe el mundo.
Cuando los 7/8 del planeta nos pidan que paguemos la cuenta —y que nadie se haga ilusiones de que no sucederá—, será increíblemente difícil, quizá imposible, explicar que la gran cultura milenaria europea no tiene nada que ver con el desierto nihilista del Occidente contemporáneo.
Al igual que en la inmediata posguerra muchos no podían oír hablar alemán —la lengua de Goethe y Mozart— sin sentir repugnancia (algunos de los menos jóvenes lo recordarán sin duda), así, pero de forma mucho más radical, podría ocurrir con todo lo que huela, con razón o sin ella, a Occidente.
Después de todo, si estudiar a Dante, Cervantes o Shakespeare os ha llevado a dos guerras mundiales y luego al nihilismo declarado, ¿qué lección debería aprender el mundo de esta tradición?.
Este razonamiento, en su crudeza, nos puede parecer irracional solo porque estamos acostumbrados a ser siempre los que juzgan y nunca los juzgados.
Perder la hegemonía mundial es ahora fatal, y lejos de ser un problema, será una bendición.
Pero perder el respeto y la comprensión por todo lo que ha sido la larga historia europea, esto ya ha ocurrido en parte por involución interna y el golpe de gracia podría darse en breve.
Perder el alma es inmensamente más grave que perder el poder.

*Andrea Zhok estudió y trabajó en las universidades de Trieste, Milán, Viena y Essex. Actualmente es catedrático de Filosofía Moral en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Milán; colabora con numerosas revistas y medios periodísticos. Entre sus publicaciones monográficas destacan: «El espíritu del dinero y la liquidación del mundo» (2006), «La realidad y sus sentidos» (2013), «Libertad y naturaleza» (2017), «Identidad de la persona y sentido de la existencia» (2018), «Crítica de la razón liberal» (2020) y «El sentido de los valores» (2024).
Fuente original: Arianna Editrice
Tomado de la publicación de https://observatoriodetrabajad.com/ quien realizó la traducción al español.
Lecturas Recomendadas
Lecturas recomendadas/ “Buscar una salida donde no la hay”, de Diego Sztulwark

Anticipo del último libro del filosofo Diego Sztulwark que se presentará el jueves 31 de julio, a las 19:30 en Jean Jaurés 347 de CABA. Estarán presentes, además del autor, Liliana Herrero, Julián Axat y Tomás Schuliaquer.
Los ensayos que conforman este libro buscan orientación en donde no la hay. Spinozistas, pretenden recobrar la creencia en los cuerpos y afrontar la dificultad de reunir las propias fuerzas dispersas, resistiendo a la corrosión del lenguaje y la descomposición política. Afrontar la impotencia generalizada apelando a la fuerza de existir. Se esfuerzan por describir en voz alta los términos de una trampa. Sin ese poder de búsqueda, decía Ernst Bloch, no hay como “traspasar” verdaderamente el estado presente de las cosas y dar su “concepto combativo” a un nuevo posible.
El militante bolchevique Victor Serge reconoció el peso que tuvo en su formación cierto sentimiento de extrañeza hostil hacia quienes logran instalarse en el mundo con comodidad. Experimentaba una “imposibilidad de evasión” que lo empujaba a luchar, kafkianamente, por una “evasión imposible”. Creer en los cuerpos supone introducir el absurdo –porque la vida excede la teoría–, asumir la adversidad –no hay armonía preestablecida–, así como dotarse de una subjetividad frente los poderes espectrales que enmudecen la potencia y la aprisionan.
Buscar orientación supone, en este caso, situarse en el laberinto en el cual la sensibilidad y la dignidad de las cosas –humanas y no humanas– resultan recubiertas por una imperceptible película fantasmagórica que las lleva a moverse según las leyes del discurso económico. La trampa, espectáculo y desecación, concierne al gobierno de la producción de las riquezas que acude cada vez más a migraciones forzadas, comandos algorítmicos y patentamientos de los bienes comunes; a murallas, deportaciones y extractivismos; a masacres, limpiezas étnicas y a la amenaza del poder nuclear. Fetichismos y despojos.
El laberinto y la trampa configuran una situación política caracterizada por el antagonismo con las fuerzas capaces de poner en marcha prácticas reparadoras. La agresión a toda mediación pública vinculada a la reproducción social, el vaciamiento de las instancias comunes y la verticalización del mando en la producción inducen un colapso de la cooperación social y un devenir fascista del mundo de la vida. La ascendente extrema derecha no es sino una puesta en escena torpe y atolondrada de una pseudo-revolución que se regodea en la catástrofe (regodeo desafiado en varias partes del mundo, sin que esos desafíos se propongan necesariamente proyectos emancipadores).
Al momento de redactar estas líneas no es posible eludir la palabra “fascismo”, que aquí nos ocupa como deriva inmanente de un neoliberalismo en crisis. No como retorno o copia de un fascismo de otro tiempo, sino como impotencia programada entre quienes odian a la explotación y la miseria de un capitalismo exasperado y decadente. Con el objetivo de despejar dudas se puede acomodar el nombre: neofascismo, fascismo postmoderno o fascismo 2.0. Lo que no se puede es restar gravedad a un proceso políticamente organizado de demolición de las capacidades perceptivas que permiten realizar lecturas –individuales y colectivas– de lo que nos ocurre.
Más que un partido político o una formación bélica del siglo XX, lo fascista actual es un poder aceleracionista de los capitales y belicoso de los Estados, cuyo efecto es la inhibición de dimensiones de la sensibilidad sobre las que se organizaron en el pasado los contrapoderes y las respuestas colectivas. Fascistización es desertificación naturalizada y esterilización de la creencia en los cuerpos como instancia de comprensión crítica y de creación de estrategias sociales. Es endurecimiento en bloque de cualquier devenir, de cualquier verdadera ironía. Es corrupción de las palabras que podrían ayudarnos a desplegar una defensa efectiva.Más que un partido político o una formación bélica, lo fascista actual es un poder de inhibición de dimensiones de la sensibilidad sobre las que se organizaron en el pasado los contrapoderes y las respuestas colectivas.
héroe de la sensibilidad
Kafka como estratega. La esperanza para él es pequeña y absurda, pero el héroe no renuncia a ella. No se deja amedrentar por su falta de comprensión de lo que le sucede. Por el contrario, busca reunir la desesperación de una vida que se sabe entrampada con una práctica de lectura de los signos ambiguos que organizan confusamente la situación. Los de Kafka fueron los años de juventud de la guerra europea, de la revolución y del fascismo. Entre estruendos, el escritor se volvió un solvente abogado defensor de la creencia en las cosas sensibles. Sus diarios y sus cartas, textos privados (íntimos) son medios para descubrir el cuerpo como fuente de significaciones. Su obra es un compendio de ejercicios de micropolítica: una analítica de las fuerzas que constituyen la existencia –la técnica, la burocracia, la guerra, el amor, el matrimonio, la paternidad, la familia, la religión, el trabajo–, realizada bajo la premisa de la no separación entre afecto y lenguaje. Llamó literatura a esa incesante evaluación, y suscitó en el lector una actitud suspicaz. En Kafka la potencia no es nunca dada de antemano: brota de la imposibilidad. Como estratega fue un hombre político.
Leer a Kafka desde la Argentina actual es algo que se me impuso como una necesidad. Leer la Argentina actual desde Kafka fue el resultado de un rodeo, de una reflexión nunca del todo solitaria, casi siempre cotejada en grupos. Kafka fue, en estos años, un recurso para impedir que la tristeza política aplaste energías existenciales. David Viñas dijo entre risas que la K de Kafka ofrecía posibilidades críticas, modos de compromiso no oficialistas. Siguiendo esa indicación, la lectura afronta los motivos de la espera y la condena, del sujeto ante la ley y de la inscripción maquinal de la letra en el cuerpo como tormento, sobre la esterilidad de las retóricas y voluntarismos, sobre los modos de conocer propios del extranjero y de quien migra, en una rigurosa y por momentos desopilante puesta a prueba de gestos y palabras. Como dijo Camus, lo asombroso en Kafka es la falta de asombro de sus personajes ante el absurdo.
El héroe que actúa sobre fondo de lo popular disperso no se sumerge en la melancolía ni se paraliza por la ausencia de entusiasmo revolucionario. Se rebela ante la conjugación de la potencia en tiempo pasado. Es cierto que carece de la fuerza necesaria para transformar la situación injusta y opresiva contra la que se rebela. Que no dispone de súper poderes (no es un superhéroe). Si asume el riesgo de agitar un conflicto cuyas derivas no sabe prever, es porque sabe que no hay más salida que suscitar una lucidez y unas fuerzas que sólo pueden provenir del medio natural y social que habita. Lo heroico es, pues, la decisión de movilizar nuevos afectos, en sentido opuesto y más fuerte al que nos detiene. El militante es un ser entre potencias pasadas y futuras.El héroe que actúa sobre fondo de lo popular disperso no se sumerge en la melancolía ni se paraliza por la ausencia de entusiasmo revolucionario. Se rebela ante la conjugación de la potencia en tiempo pasado.
la metamorfosis y el temblor
Un diario político de la perplejidad es también una praxis belli. La descomposición de un orden –que abarca un cierto modo de concebir la democracia– viene de lejos. En Argentina la crisis de 2001 fue un aviso y en cierto sentido una oportunidad perdida. Toda descomposición libera materia con la que ensayar nuevas composiciones. Hay, por tanto, un valor creativo en las ruinas y en los restos. Los sujetos de la crisis fueron en su hora leídos como víctimas del neoliberalismo, y no como términos desde los cuales experimentar una recomposición popular posible (un nuevo intento de creer en el mundo). La experiencia política posterior habló de los derechos de esas víctimas, pero se privó de la fuerza que la crisis desde abajo había desatado. La descomposición neoliberal carcomió ese tipo de habla –que muchos llaman hoy progresista, y que en sus formas más caricaturales devino arrogancia prescriptiva– y dio rienda suelta a su propio desparpajo.
Hay todo un modo de agarrarse a categorías para soportar lo que el temblor tiene de refutación política. Hay también un modo de reducir el estupor a lo ocurrido en el país desde el arribo de la ultraderecha al poder. Son formas de eludir el dolor y la desorientación que genera la presunción de que ciertos modos de hacer política, que en el pasado se consideraron garantías de antifascismo puedan haber contribuido –aunque solo fuera por efecto de una subestimación, y todos sabemos que fue más que eso– a la gestación de lo odiado. La indignación sin lucidez combativa se torna complacencia. Por el contrario, lo que tambalea y causa temor, es también aquello que da lugar a una puesta en desafío, que nos devuelve a la conciencia de ser cosa entre cosas. Ritmo, duración. La comunicación con las fuerzas del tiempo viene del movimiento. El “movimiento real”, del que hablaba Marx, nos delimita como seres capaces de registro, de reflexión y de sorpresa. El temblor como retorno del cuerpo –y al movimiento– frente al estupor y el aplastamiento organizado.
Se ha insistido mucho ya: la pandemia, la precarización social, las nuevas mediaciones digitales, desplazamiento del eje del mercado mundial hacia oriente, la farsa política, la brutalización y la desigualdad social son factores a considerar para entender la metamorfosis padecida. Como Gregorio Samsa, estamos forzados a descubrir las posibilidades de este nuevo bicho en que nos hemos convertido. Una manera entre otras de comenzar la indagación es seguir un rastro. Las entradas del diario que pueblan las páginas de este libro intentan remontarse a las escenas que anunciaron hasta qué punto nuevas fuerzas golpeaban a la puerta. Elijo comenzar por el intento de asesinato a la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ocurrido el 1 septiembre de 2022. El arma que falló, trastocó el crimen político en una performance. La imagen de la acción se difundió agrietando el lente con el que observábamos la realidad política. La reacción posterior, no alcanzó a revertir la sensación de abismo. De pronto se hizo evidente que una fosa separaba las representaciones políticas del período, del humor social (Maquiavelo decía que la ciudad estaba atravesada por “humores”, o deseos relativos a las relaciones de dominación).
Lo que vino luego, la impotencia política generalizada frente a las primeras iniciativas del gobierno de la extrema derecha no hizo más que despejar toda duda sobre la profundidad de la descomposición en curso. La ola ultra reaccionaria, lo sabemos, no es sólo un fenómeno supranacional. Es imposible caracterizar la sincronía entre las diversas ultraderechas sin considerar al detalle una historia social y política local. La mutación a la que asistimos, surgida de décadas de agresividad neoliberal, dio lugar a un cambio de humor. La capacidad del mileísmo para escenificar políticamente la humillación, la frustración y el malestar no se explica sin el bloqueo progresista previo. De ahí que la expresión “derechización”, que la política emplea para describir el cambio en la sociedad, suene demasiado autocomplaciente. El declive de la sociedad neoliberal, la fascistización de los resortes de poder, el desprestigio de los discursos igualitaristas, la forma paranoica que adopta la incapacidad del hacer común, resultan incomprensibles sin considerar los puntos ciegos del orden político previo.


“Con lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta”, Eppur si muove! del 16 al 21F, por Alberto Nadra

Hugo “Cachorro” Godoy: “Paramos y movilizamos para frenar una reforma que nos devuelve al siglo XIX”


















