Lecturas Recomendadas
El día que el PC atacó la ESMA, por Alberto Nadra

En mi libro “Secretos en Rojo” revelé, hasta donde viví personalmente, o tuve vía libre
de los protagonistas para hacerlo público, hechos desconocidos de la historia del Partido Comunista (PC). Desconocidos, cabe admitir, en la mayoría de los casos por la decisión propia, para mantener oculto su carácter de organización político militar, pero en otros por certero ocultamiento.
Todavía ni la política ni la academia se ha han dado por enterados que hay que corregir la historia de la lucha armada en la argentina, pues la primera guerrilla fue organizada por el PC, entre fines de los 30 y principios de los 40 del siglo XX, en el entonces Territorio Nacional del Chaco, en autodefensa frente al asesinato, robo de tierras a colonos y superexplotación de los pueblos originarios, por parte de La Forestal y otros pulpos.
Me consta que muchos han accedido a la historia y la documentación que brindé en mi libro, pero no se dan por enterados.
Tampoco, de la admisión en ese mismo trabajo de acciones de corte militar de los comunistas durante la última dictadura genocida, pese a su conocida y deplorable posición política en el plano público.
Un episodio que no relaté fue sorprendentemente revelado por Página/12 hace 16 meses, sin que a nadie de la política o la academia se le mueva un pelo. Si bien es cierto que no es el titular principal de la nota, en ella se demuestra que un frente secreto del PC atacó la ESMA –si, ¡la ESMA! — y facilitó la fuga de prisioneros propios y ajenos en el Centro Clandestino de Detención y exterminio que allí funcionó.
La condena de la derecha no me molesta, si me lastima el silencio de los amigos y la hipocresía de algunos académicos…
Reproduzco, textual, el texto publicado el 2 de julio de 2017:
Un dirigente distinto y de otra época
Los recuerdos de Juan Carlos Carinelli hablan de una vida intensa, hiperactiva. Tan futbolera como política, entre libros de historia, un bandoneón sobre las piernas y el fratacho para alisar el revoque. Hizo y hace de todo.
Fue presidente del club Almagro en el año de su centenario. Tiene 74 años y milita en el Partido Comunista desde que era un pibe. Estuvo detenido-desaparecido en la ESMA, de donde cuenta que se escapó. Se recibió de profesor en la UBA, es maestro mayor de obras y tocó en varias orquestas, donde reemplazaba a otros músicos.
Sentado a la mesa de un bar en Corrientes y Dorrego, muestra dos objetos que son como sus señas de identidad. El carnet del club con tapas de cuero, donde está irreconocible en una foto de 1959. Tiene un jopo abundante del que ya no queda nada. De su teléfono celular emerge como fondo de pantalla la cara de un Carlos Marx inconfundible. Aunque el aparato se resiste a sus órdenes. Teclea y no le encuentra la vuelta.
El ex dirigente saborea un café y empieza a contar: “Soy hincha de Almagro desde que nací. Me hice socio de jovencito. Mi viejo era quintero y vendía sus productos en el mercado de Abasto donde estaba Almagro. Él iba con su carro o su chata, y las vueltas de la vida, ¿no? Muy cerca de mi casa se instaló la cancha. El club anduvo por todos lados, hasta que por un gobierno radical consiguió el predio actual. Mi viejo era hincha de Almagro porque vendía verduras y hortalizas en el barrio. Era la época en que se ponía el Alumni en las esquinas. Yo no fui buen jugador de fútbol, solo jugaba en los potreros, y no se me dio por eso.
Tampoco había sido dirigente de Almagro hasta que fui presidente”.
Carinelli saca una tras otra las fotografías que ilustran una considerable porción de su vida. En una, de pantalones cortos, toca el bandoneón mientras su padre canta un tango. En otra aparece con Luciano Lele Figueroa, aquel jugador que llegó a Almagro en 1976, cuando él militaba en la clandestinidad y terminó en la ESMA. “Puede haber sido el jugador más representativo del club para mí, aunque hay otros: Chiche Sosa, Humberto Recanatini, Albino Valentini, el Beto Yaque…” comenta.
Su paso por la presidencia, entre 2010 y 2014, coincidió con el cumpleaños número cien de Almagro: el 6 de enero de 2011. El ex dirigente integraba la peña Azul, Blanco y Negro y desde ahí saltó al máximo cargo. “Cuando empecé a ver cómo estaba el club, con la agrupación hacíamos asados, rifas, juntábamos dinero… todo en José Ingenieros, porque la sede de Capital está concesionada a Sport Club. Empezamos a construir los baños, hicimos tribunas, sectores de plateas. Le podría mostrar cómo estaba el club antes y cómo quedó después. Cómo trabajábamos con la hormigonera. Estoy con la lleca (apela al lunfardo) y la palabra, pero también con la maza y el martillo. A los 17, 18 años estudié para maestro mayor de obras. Más tarde comencé a cursar historia. Mientras tanto tenía que trabajar, ayudar a mi viejo Juan”.
Cuando era presidente de Almagro iba hasta la AFA en bicicleta. Asegura que todavía hoy la sigue utilizando, aunque acortó el recorrido. Pedalea desde donde vive, en Villa Alianza, Caseros, hasta el barrio porteño de Agronomía. En estos días tuvo que parar porque sufrió un accidente doméstico y se lesionó una rodilla.
Carinelli destaca de sus dos períodos como presidente que “la conducción en aquel momento estaba unida por los colores, no por las banderías políticas. Una cosa es tener ideología, pero en el club es completamente distinto. Las decisiones que se toman a veces no caen bien. En una institución, ser solidario es muy importante. Pero ahora no hay tanto compromiso. A los pibes no les importa nada, quieren ver un partido y pagan la entrada o si no, consiguen una por ahí…”
Mucho antes de que alcanzara la presidencia de Almagro, había arrancado con su militancia política. Abrazó las ideas de izquierda –la influencia de su padre anarquista y su madre comunista fueron determinantes– y no las abandonó nunca. “Siempre mantuve mi conducta y compromiso políticos”, señala. Y aunque prefiere evitar la evocación de momentos dolorosos del pasado o dar precisiones de su cautiverio en la ESMA, recuerda: “Yo estuve sesenta y pico de días ahí. En el 76, pasados tres meses del golpe, nos llevaron y al entrar nos metieron al fondo. Nos llevaban a la tortura, siempre tabicados, sin poder ver, hablábamos con alguno, con otro. Imagínese. En esa época, hace más de 40 años no había las comunicaciones que hay ahora, era completamente distinto. Pero nosotros sabíamos por compañeros que eran llevados ahí que en cualquier momento iba a haber una acción para poder sacarnos”.
Carinelli desemboca su relato en un episodio que nunca detalló hasta hoy: “Cuando pasó el tiempo y estábamos ahí, hubo una explosión muy grande en la entrada. Pensaban que si atacaban la ESMA iba a ser por adelante, pero también hicieron pelota un portón atrás. Pudimos salir quince, de los cuales tres quedaron por el camino. Uno se cayó y se rompió la pierna. Yo y mis compañeros tratamos de hacer un círculo de silencio por nuestras familias, porque no sabíamos lo que podía llegar a pasar. ¿Usted iba a pensar que pasados los años iban a salir por el 2 por 1? Yo sigo pensando, aunque me puedo equivocar, que pueden volver los tiempos duros”.
La historia del ex presidente de Almagro se emparenta en este punto con la de otro símbolo del club: Claudio Tamburrini. El ex arquero de la Primera División que militaba en la Federación Juvenil Comunista. Se fugó en 1978 del centro clandestino Mansión Seré, en Castelar, junto a otros tres compañeros de cautiverio. “Hablamos de hacer cosas con él, pero no tengo relación con Claudio. No se dio que habláramos de ciertos temas. Yo lo vi dos o tres veces, pero no conversamos de eso, paramos la pelota ahí”, cuenta.
Carinelli evoca ahora que “nosotros llegamos a la costa del río, donde nos esperaban. Lo que los militares no pensaban era que podíamos escaparnos por ahí. Yo estuve viviendo después bastante tiempo en el Tigre. Mi viejo iba a pescar todos los fines de semana con la Cacciola, bajaba en un muelle y de ahí iba caminando hasta donde estábamos nosotros”.
Su vida parece sacada de una película. Le hace falta música de fondo. El propio personaje de esta historia podría tocarla con el bandoneón o una trompeta. Los instrumentos con que se lo ve en las fotos apiladas en un sobre. En otra se lo ve orgulloso con tres hinchas de Almagro y un pedazo de tribuna de fondo. Ésa que levantó con sus propias manos, porque Juan Carlos Carinelli ha dejado una obra a sus espaldas. En la vida, en la militancia, en la educación, en un club de fútbol. Podría afirmarse con certeza que nunca perdió el tiempo.

Lecturas Recomendadas
Carta a los hipócritas de Europa, por Franco ‘Biffo’ Berardi
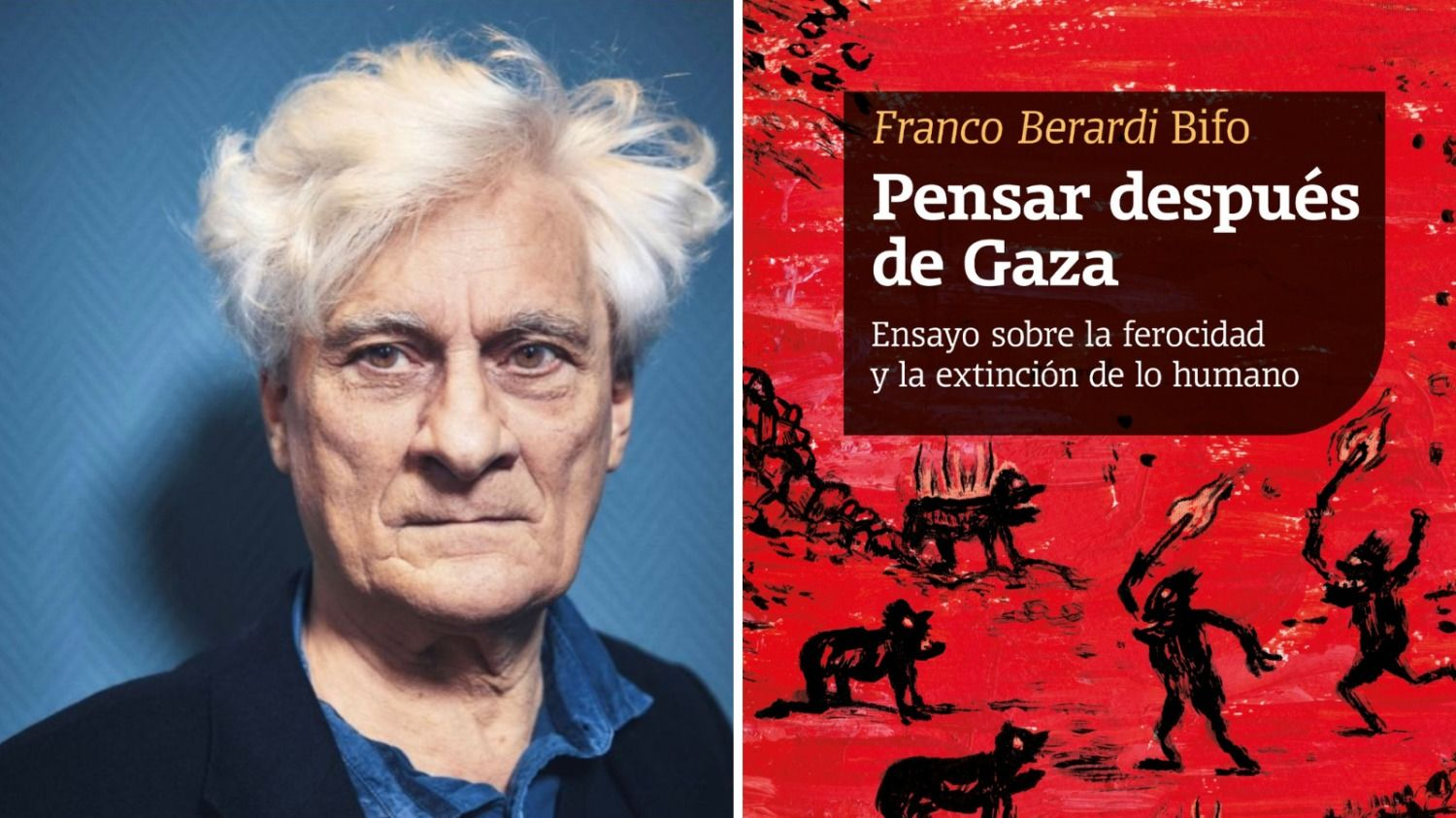
Publicado por el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico
estrategia.la, 28 de agosto de 2025
Franco «Bifo» Berardi
La razón y los derechos humanos debían ser considerados valores universales, pero ahora me doy cuenta de que para los intelectuales europeos universal significa blanco
Hubo un tiempo en que se suponía que los filósofos eran los custodios de la coherencia ética y de la decencia intelectual. Esta tradición parece totalmente olvidada en el actual panorama cultural de Europa.El conformismo, la hipocresía y la complicidad con los malhechores han sustituido al coraje intelectual. Hace unas semanas un destacado filósofo alemán publicó un texto lleno de comprensión para Israel, justo cuando Israel estaba inmerso en una acción de asesinato en masa que cada vez más personas denuncian como genocidio.

En ese texto, el destacado filósofo (y algunos de sus colegas) escribieron que “Comparar el resultante derramamiento de sangre en Gaza con un genocidio está más allá de los límites de un debate aceptable”, pero omitió explicar por qué a Israel se le permite encarcelar a millones de personas, invadir y destruir las casas de millones de palestinos, matar a diez mil niños en dos meses, pero no se nos permite denunciar estas acciones como genocidio.
Israel está atacando indiscriminadamente al pueblo palestino atrapado en la prisión infernal de Gaza, pero los filósofos no deberían llamarlo genocidio, particularmente en Alemania.
¿Por qué?
Cuando los intelectuales alemanes dijeron las palabras: Nie wieder, entendí (ingenuamente por supuesto) que querían decir: nunca más limpieza étnica, nunca más deportaciones masivas, nunca más discriminación racial, nunca más campos de exterminio, nunca más nazismo.Pero ahora –leyendo las palabras del destacado filósofo, y leyendo las palabras de los miembros de la élite política europea, y sobre todo escuchando el silencio de los demás– entiendo que esas dos palabras tenían un significado diferente. Entiendo que desde el punto de vista alemán esas palabras (nie wieder) deben interpretarse de esta manera: después de matar a seis millones de judíos, dos millones de romaníes, trescientos mil comunistas y veinte millones de soviéticos, nosotros, los alemanes, en toda circunstancia protegeremos a Israel, porque ya no son enemigos de nuestra raza superior, de modo que se les ha concedido el privilegio que ya tenemos desde hace quinientos años: el privilegio de los colonizadores, de los explotadores, de los exterminadores.
Los israelíes han sido cooptados en el Club Suprematista, por lo que ahora se les permite hacer lo que hicimos con los pueblos indígenas del sur y del norte de América, y con los aborígenes de Australia, y así sucesivamente.
Los israelíes han sido cooptados en el Club Suprematista
Nosotros, la raza blanca, hemos decidido que nuestro nuevo aliado pueda construir en la costa del Mar Mediterraneo un campo de exterminio: llamémoslo Auschwitz en la playa. Los intelectuales europeos guardan tanto silencio al respecto, que yo me permito decir que la categoría está extinta y ha sido reemplazada por la Corporación de los Hipócritas.En Francia y Alemania las autoridades políticas parecen no estar dispuestas a aceptar que alguien diga la verdad sobre lo que está sucediendo en Gaza y en Cisjordania: se prohíben las voces disidentes, se retiran los libros de los estantes de las bibliotecas y se prohíbe la libertad de expresión, cuando se trata de los efectos de 75 años de violencia israelí, cuando se trata de las masacres que los Übermenschen perpetran diariamente contra los Untermenschen.
Para proteger nuestra perfecta democracia, las autoridades alemanas actúan como lo hacían en los tiempos de la Stasi. Para proteger nuestra democracia perfecta, diariamente se mata a niños en Palestina. Están pasando hambre, sufriendo sed, frío, lluvia, enfermedades y obviamente bombas, más bombas, pero a los intelectuales europeos no se les permite decir que esto es un genocidio.
Los jóvenes marchan en las ciudades contra el apartheid de ocupación israelí y la limpieza étnica, una gran parte del pueblo judío se rebela contra el genocidio pero los hipócritas europeos los acusan de antisemitismo.
Creía que la razón y los derechos humanos debían ser considerados valores universales, pero ahora me doy cuenta de que para los intelectuales europeos universal significa: blanco.
La hipocresía ha alimentado la ola de racismo y agresividad que está aumentando en todos los países de la Unión.
Los intelectuales silenciosos de Europa se hacen responsables de la creciente ola de fascismo que se está apoderando de toda la Unión.
Horkheimer y Adorno escribieron estas palabras en 1941: “El concepto mismo de Ilustración… contiene el germen de la regresión que está teniendo lugar hoy en todas partes. Si la Ilustración no abraza la conciencia de este momento regresivo, está firmando su propia sentencia de muerte. Si dejamos la reflexión sobre el lado destructivo del progreso a los enemigos del progreso, el pensamiento, cegado por el pragmatismo, perderá su capacidad…”
Estas palabras pueden repetirse ahora, si seguimos cerrando los ojos ante la realidad de decenas de miles de personas ahogadas en el Mar Mediterráneo y ante la realidad del Holocausto infligido al pueblo palestino.
*Es escritor, filósofo y activista izquierdista italiano. Su último libro es ‘El tercer inconsciente’.
Lecturas Recomendadas
Sobre el colapso moral de Occidente, por Andrea Zhok
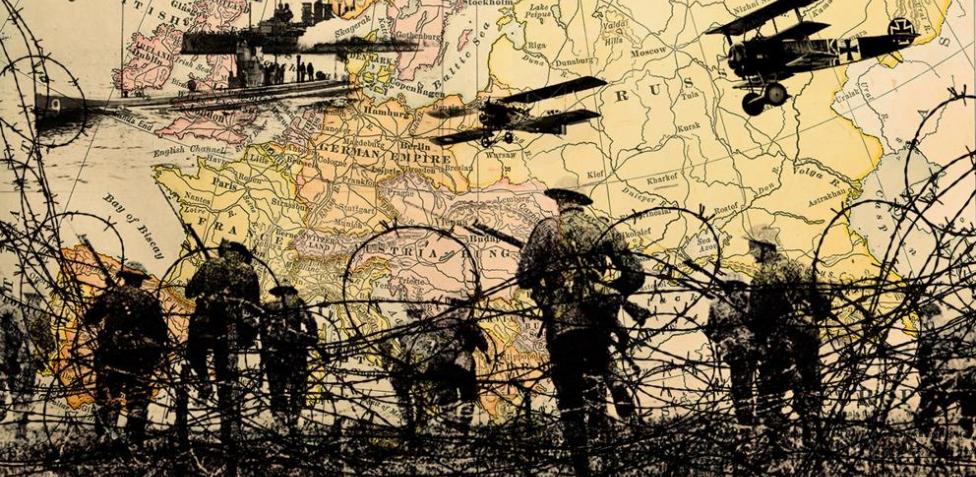
25 de julio 2025.
Occidente es la realización de una política de poder económico-militar, que nace en la Era de los Imperios, desemboca en las dos guerras mundiales y retoma el gobierno del mundo a mediados de los años 70 del siglo XX.
Occidente es un concepto extraño, reciente y espurio.
Por “Occidente” se entiende, en realidad, una configuración cultural que surge con la unificación mundial de la Europa política y de lo que a partir de 1931 tomará el nombre de “Commonwealth” (parte del Imperio Británico).
Esta configuración alcanza su unidad bajo el signo del capitalismo financiero, a partir de su emergencia hegemónica en las últimas décadas del siglo XX.
Occidente no tiene nada que ver con la Europa cultural, cuyas raíces son grecolatinas y cristianas.
Occidente es la realización de una política de poder económico-militar, que nace en la Era de los Imperios, desemboca en las dos guerras mundiales y retoma el gobierno del mundo a mediados de los años 70 del siglo XX.
Lamentablemente, también en Europa la idea de que “somos Occidente” ha pasado a formar parte del sentido común.
La Europa histórica, por ejemplo, siempre ha tenido vínculos estructurales fundamentales con Oriente, cercano y lejano (Eurasia), mientras que Occidente se percibe a sí mismo como intrínsecamente contrario a Oriente.
Así, la Europa cultural está en evidente continuidad con Rusia, mientras que para Occidente Rusia es totalmente ajena a sí misma.
Esta premisa sirve para ilustrar una grave preocupación de larga data que no puedo ocultar.
La preocupación está relacionada con el hecho de que Occidente, moldeado en torno al sistema —mental y práctico— del capitalismo financiero, ha desarraigado el alma de los pueblos europeos.
La cultura y la espiritualidad europeas, ese extraordinario florecimiento que va desde Sófocles a Beethoven, de Dante a Marx, de Tácito a Monteverdi, de Miguel Ángel a Bach, etc., etc., es la primera víctima de la cultura occidental, una cultura utilitarista, instrumental, abismalmente mezquina, que solo comprende la belleza del arte, de los territorios, de las tradiciones si es un ‘activo’ transformable en ‘dinero’.
Hemos aprendido a aceptar esta medición de todo valor como precio, y de todo precio como margen de beneficio.
Nuestra sociedad, nuestra educación, nuestras comunidades han sido empujadas a aceptar estas equivalencias que desertifican el alma.
Y se ha hecho porque prometía preservar un estatus de poder, de predominio y hegemonía material de Occidente sobre el resto del mundo.
Por mucho que muchas personas hayan intentado, incluso con cierto éxito, oponerse a esta deriva desertizante, esta se ha impuesto en las instituciones, en las academias, en la escuela.
Quien quiera resistirse a este empobrecimiento debe hacerlo de forma clandestina, como resistencia individual, pagando un precio personal, mientras que todo lo demás, las financiaciones, los programas, las prebendas, van en la dirección opuesta.
Pero hoy hemos llegado al final del camino, al punto de inflexión.
La desertificación del alma que ha producido Occidente ha dado lugar a una de las clases dirigentes más moralmente infames que recuerda la historia.
Antes del surgimiento de la mentalidad occidental, hace aproximadamente un siglo y medio, hubo sin duda tiranos más sanguinarios que los líderes occidentales actuales, pero ninguna forma de vida tan cínica.
Occidente no mata ni extermina por odio, ni por convicción, ni para dar ejemplo, ni siquiera por un sentido franco de superioridad.
No, Occidente mata porque cada vez le cuesta más percibir como relevante la distinción de valor entre la vida y la muerte.
Porque es, en el fondo, una cultura de la muerte en el sentido fundamental de que no reconoce una divergencia de valor esencial entre la vitalidad de una cuenta bancaria y la de un niño, entre la de un algoritmo y la de una cría.
El Occidente actual, ejemplificado hoy de manera paradigmática por las clases dirigentes estadounidenses e israelíes, pero representado igualmente bien por la basura servil que habla en nombre de la Unión Europea, está alcanzando niveles de abjeción raramente vistos.
Ya no se trata de “doble rasero”.
Se trata de un compromiso diario con la mentira sin límites, con la aceptación sincera de que cada afirmación, cada palabra, cada pensamiento solo cuenta por los efectos en términos de dinero-poder que puede producir.
Se puede decir todo y lo contrario de todo.
Se puede negar lo evidente y luego negar haberlo negado.
Se pueden romper promesas y tratados.
Se puede negociar y, al mismo tiempo, intentar matar a la persona con la que se negocia, y luego protestar con cara seria porque la otra parte ya no quiere seguir negociando.
Se puede manipular la información oficial las 24 horas del día y luego pedir castigos ejemplares para contrarrestar el poder manipulador en las redes sociales de la peluquera Pina.
Se puede construir, en Milán como en Londres, la sociedad más clasista, gentrificada, oligárquica y excluyente, mientras se predica suavemente la acogida y la inclusión.
Se puede asistir a un genocidio en directo durante dos años y explicar que es legítima defensa.
Etcétera, etcétera.
He aquí mi problema: además del disgusto por todo lo que está sucediendo, soy consciente de que no podremos escapar a la condena histórica de esta obscenidad espiritual.
Estaremos involucrados, aunque no hayamos aprobado nada personalmente, aunque lo hayamos contestado con todos los medios a nuestro alcance.
Estaremos involucrados porque esta depravación es Occidente y hemos aceptado esta etiqueta, hemos aprendido a pensar como Occidente y así nos percibe el mundo.
Cuando los 7/8 del planeta nos pidan que paguemos la cuenta —y que nadie se haga ilusiones de que no sucederá—, será increíblemente difícil, quizá imposible, explicar que la gran cultura milenaria europea no tiene nada que ver con el desierto nihilista del Occidente contemporáneo.
Al igual que en la inmediata posguerra muchos no podían oír hablar alemán —la lengua de Goethe y Mozart— sin sentir repugnancia (algunos de los menos jóvenes lo recordarán sin duda), así, pero de forma mucho más radical, podría ocurrir con todo lo que huela, con razón o sin ella, a Occidente.
Después de todo, si estudiar a Dante, Cervantes o Shakespeare os ha llevado a dos guerras mundiales y luego al nihilismo declarado, ¿qué lección debería aprender el mundo de esta tradición?.
Este razonamiento, en su crudeza, nos puede parecer irracional solo porque estamos acostumbrados a ser siempre los que juzgan y nunca los juzgados.
Perder la hegemonía mundial es ahora fatal, y lejos de ser un problema, será una bendición.
Pero perder el respeto y la comprensión por todo lo que ha sido la larga historia europea, esto ya ha ocurrido en parte por involución interna y el golpe de gracia podría darse en breve.
Perder el alma es inmensamente más grave que perder el poder.

*Andrea Zhok estudió y trabajó en las universidades de Trieste, Milán, Viena y Essex. Actualmente es catedrático de Filosofía Moral en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Milán; colabora con numerosas revistas y medios periodísticos. Entre sus publicaciones monográficas destacan: «El espíritu del dinero y la liquidación del mundo» (2006), «La realidad y sus sentidos» (2013), «Libertad y naturaleza» (2017), «Identidad de la persona y sentido de la existencia» (2018), «Crítica de la razón liberal» (2020) y «El sentido de los valores» (2024).
Fuente original: Arianna Editrice
Tomado de la publicación de https://observatoriodetrabajad.com/ quien realizó la traducción al español.
Lecturas Recomendadas
Lecturas recomendadas/ “Buscar una salida donde no la hay”, de Diego Sztulwark
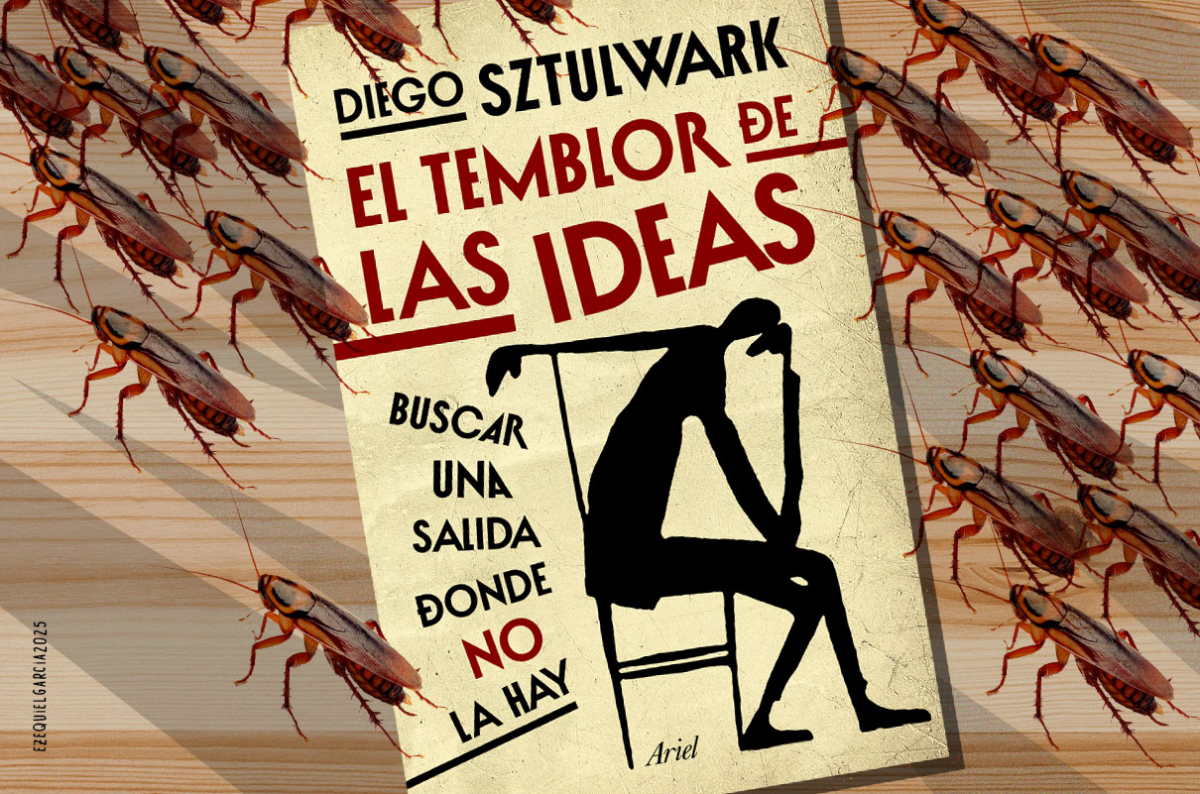
Anticipo del último libro del filosofo Diego Sztulwark que se presentará el jueves 31 de julio, a las 19:30 en Jean Jaurés 347 de CABA. Estarán presentes, además del autor, Liliana Herrero, Julián Axat y Tomás Schuliaquer.
Los ensayos que conforman este libro buscan orientación en donde no la hay. Spinozistas, pretenden recobrar la creencia en los cuerpos y afrontar la dificultad de reunir las propias fuerzas dispersas, resistiendo a la corrosión del lenguaje y la descomposición política. Afrontar la impotencia generalizada apelando a la fuerza de existir. Se esfuerzan por describir en voz alta los términos de una trampa. Sin ese poder de búsqueda, decía Ernst Bloch, no hay como “traspasar” verdaderamente el estado presente de las cosas y dar su “concepto combativo” a un nuevo posible.
El militante bolchevique Victor Serge reconoció el peso que tuvo en su formación cierto sentimiento de extrañeza hostil hacia quienes logran instalarse en el mundo con comodidad. Experimentaba una “imposibilidad de evasión” que lo empujaba a luchar, kafkianamente, por una “evasión imposible”. Creer en los cuerpos supone introducir el absurdo –porque la vida excede la teoría–, asumir la adversidad –no hay armonía preestablecida–, así como dotarse de una subjetividad frente los poderes espectrales que enmudecen la potencia y la aprisionan.
Buscar orientación supone, en este caso, situarse en el laberinto en el cual la sensibilidad y la dignidad de las cosas –humanas y no humanas– resultan recubiertas por una imperceptible película fantasmagórica que las lleva a moverse según las leyes del discurso económico. La trampa, espectáculo y desecación, concierne al gobierno de la producción de las riquezas que acude cada vez más a migraciones forzadas, comandos algorítmicos y patentamientos de los bienes comunes; a murallas, deportaciones y extractivismos; a masacres, limpiezas étnicas y a la amenaza del poder nuclear. Fetichismos y despojos.
El laberinto y la trampa configuran una situación política caracterizada por el antagonismo con las fuerzas capaces de poner en marcha prácticas reparadoras. La agresión a toda mediación pública vinculada a la reproducción social, el vaciamiento de las instancias comunes y la verticalización del mando en la producción inducen un colapso de la cooperación social y un devenir fascista del mundo de la vida. La ascendente extrema derecha no es sino una puesta en escena torpe y atolondrada de una pseudo-revolución que se regodea en la catástrofe (regodeo desafiado en varias partes del mundo, sin que esos desafíos se propongan necesariamente proyectos emancipadores).
Al momento de redactar estas líneas no es posible eludir la palabra “fascismo”, que aquí nos ocupa como deriva inmanente de un neoliberalismo en crisis. No como retorno o copia de un fascismo de otro tiempo, sino como impotencia programada entre quienes odian a la explotación y la miseria de un capitalismo exasperado y decadente. Con el objetivo de despejar dudas se puede acomodar el nombre: neofascismo, fascismo postmoderno o fascismo 2.0. Lo que no se puede es restar gravedad a un proceso políticamente organizado de demolición de las capacidades perceptivas que permiten realizar lecturas –individuales y colectivas– de lo que nos ocurre.
Más que un partido político o una formación bélica del siglo XX, lo fascista actual es un poder aceleracionista de los capitales y belicoso de los Estados, cuyo efecto es la inhibición de dimensiones de la sensibilidad sobre las que se organizaron en el pasado los contrapoderes y las respuestas colectivas. Fascistización es desertificación naturalizada y esterilización de la creencia en los cuerpos como instancia de comprensión crítica y de creación de estrategias sociales. Es endurecimiento en bloque de cualquier devenir, de cualquier verdadera ironía. Es corrupción de las palabras que podrían ayudarnos a desplegar una defensa efectiva.Más que un partido político o una formación bélica, lo fascista actual es un poder de inhibición de dimensiones de la sensibilidad sobre las que se organizaron en el pasado los contrapoderes y las respuestas colectivas.
héroe de la sensibilidad
Kafka como estratega. La esperanza para él es pequeña y absurda, pero el héroe no renuncia a ella. No se deja amedrentar por su falta de comprensión de lo que le sucede. Por el contrario, busca reunir la desesperación de una vida que se sabe entrampada con una práctica de lectura de los signos ambiguos que organizan confusamente la situación. Los de Kafka fueron los años de juventud de la guerra europea, de la revolución y del fascismo. Entre estruendos, el escritor se volvió un solvente abogado defensor de la creencia en las cosas sensibles. Sus diarios y sus cartas, textos privados (íntimos) son medios para descubrir el cuerpo como fuente de significaciones. Su obra es un compendio de ejercicios de micropolítica: una analítica de las fuerzas que constituyen la existencia –la técnica, la burocracia, la guerra, el amor, el matrimonio, la paternidad, la familia, la religión, el trabajo–, realizada bajo la premisa de la no separación entre afecto y lenguaje. Llamó literatura a esa incesante evaluación, y suscitó en el lector una actitud suspicaz. En Kafka la potencia no es nunca dada de antemano: brota de la imposibilidad. Como estratega fue un hombre político.
Leer a Kafka desde la Argentina actual es algo que se me impuso como una necesidad. Leer la Argentina actual desde Kafka fue el resultado de un rodeo, de una reflexión nunca del todo solitaria, casi siempre cotejada en grupos. Kafka fue, en estos años, un recurso para impedir que la tristeza política aplaste energías existenciales. David Viñas dijo entre risas que la K de Kafka ofrecía posibilidades críticas, modos de compromiso no oficialistas. Siguiendo esa indicación, la lectura afronta los motivos de la espera y la condena, del sujeto ante la ley y de la inscripción maquinal de la letra en el cuerpo como tormento, sobre la esterilidad de las retóricas y voluntarismos, sobre los modos de conocer propios del extranjero y de quien migra, en una rigurosa y por momentos desopilante puesta a prueba de gestos y palabras. Como dijo Camus, lo asombroso en Kafka es la falta de asombro de sus personajes ante el absurdo.
El héroe que actúa sobre fondo de lo popular disperso no se sumerge en la melancolía ni se paraliza por la ausencia de entusiasmo revolucionario. Se rebela ante la conjugación de la potencia en tiempo pasado. Es cierto que carece de la fuerza necesaria para transformar la situación injusta y opresiva contra la que se rebela. Que no dispone de súper poderes (no es un superhéroe). Si asume el riesgo de agitar un conflicto cuyas derivas no sabe prever, es porque sabe que no hay más salida que suscitar una lucidez y unas fuerzas que sólo pueden provenir del medio natural y social que habita. Lo heroico es, pues, la decisión de movilizar nuevos afectos, en sentido opuesto y más fuerte al que nos detiene. El militante es un ser entre potencias pasadas y futuras.El héroe que actúa sobre fondo de lo popular disperso no se sumerge en la melancolía ni se paraliza por la ausencia de entusiasmo revolucionario. Se rebela ante la conjugación de la potencia en tiempo pasado.
la metamorfosis y el temblor
Un diario político de la perplejidad es también una praxis belli. La descomposición de un orden –que abarca un cierto modo de concebir la democracia– viene de lejos. En Argentina la crisis de 2001 fue un aviso y en cierto sentido una oportunidad perdida. Toda descomposición libera materia con la que ensayar nuevas composiciones. Hay, por tanto, un valor creativo en las ruinas y en los restos. Los sujetos de la crisis fueron en su hora leídos como víctimas del neoliberalismo, y no como términos desde los cuales experimentar una recomposición popular posible (un nuevo intento de creer en el mundo). La experiencia política posterior habló de los derechos de esas víctimas, pero se privó de la fuerza que la crisis desde abajo había desatado. La descomposición neoliberal carcomió ese tipo de habla –que muchos llaman hoy progresista, y que en sus formas más caricaturales devino arrogancia prescriptiva– y dio rienda suelta a su propio desparpajo.
Hay todo un modo de agarrarse a categorías para soportar lo que el temblor tiene de refutación política. Hay también un modo de reducir el estupor a lo ocurrido en el país desde el arribo de la ultraderecha al poder. Son formas de eludir el dolor y la desorientación que genera la presunción de que ciertos modos de hacer política, que en el pasado se consideraron garantías de antifascismo puedan haber contribuido –aunque solo fuera por efecto de una subestimación, y todos sabemos que fue más que eso– a la gestación de lo odiado. La indignación sin lucidez combativa se torna complacencia. Por el contrario, lo que tambalea y causa temor, es también aquello que da lugar a una puesta en desafío, que nos devuelve a la conciencia de ser cosa entre cosas. Ritmo, duración. La comunicación con las fuerzas del tiempo viene del movimiento. El “movimiento real”, del que hablaba Marx, nos delimita como seres capaces de registro, de reflexión y de sorpresa. El temblor como retorno del cuerpo –y al movimiento– frente al estupor y el aplastamiento organizado.
Se ha insistido mucho ya: la pandemia, la precarización social, las nuevas mediaciones digitales, desplazamiento del eje del mercado mundial hacia oriente, la farsa política, la brutalización y la desigualdad social son factores a considerar para entender la metamorfosis padecida. Como Gregorio Samsa, estamos forzados a descubrir las posibilidades de este nuevo bicho en que nos hemos convertido. Una manera entre otras de comenzar la indagación es seguir un rastro. Las entradas del diario que pueblan las páginas de este libro intentan remontarse a las escenas que anunciaron hasta qué punto nuevas fuerzas golpeaban a la puerta. Elijo comenzar por el intento de asesinato a la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ocurrido el 1 septiembre de 2022. El arma que falló, trastocó el crimen político en una performance. La imagen de la acción se difundió agrietando el lente con el que observábamos la realidad política. La reacción posterior, no alcanzó a revertir la sensación de abismo. De pronto se hizo evidente que una fosa separaba las representaciones políticas del período, del humor social (Maquiavelo decía que la ciudad estaba atravesada por “humores”, o deseos relativos a las relaciones de dominación).
Lo que vino luego, la impotencia política generalizada frente a las primeras iniciativas del gobierno de la extrema derecha no hizo más que despejar toda duda sobre la profundidad de la descomposición en curso. La ola ultra reaccionaria, lo sabemos, no es sólo un fenómeno supranacional. Es imposible caracterizar la sincronía entre las diversas ultraderechas sin considerar al detalle una historia social y política local. La mutación a la que asistimos, surgida de décadas de agresividad neoliberal, dio lugar a un cambio de humor. La capacidad del mileísmo para escenificar políticamente la humillación, la frustración y el malestar no se explica sin el bloqueo progresista previo. De ahí que la expresión “derechización”, que la política emplea para describir el cambio en la sociedad, suene demasiado autocomplaciente. El declive de la sociedad neoliberal, la fascistización de los resortes de poder, el desprestigio de los discursos igualitaristas, la forma paranoica que adopta la incapacidad del hacer común, resultan incomprensibles sin considerar los puntos ciegos del orden político previo.


“Con lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta”, Eppur si muove! del 16 al 21F, por Alberto Nadra

Hugo “Cachorro” Godoy: “Paramos y movilizamos para frenar una reforma que nos devuelve al siglo XIX”


















