Planeta Giussani
Mayo, mes tumultuoso y seductor, por Laura Giussani Constenla

Esta columna está dedicada a Ignacio Ezcurra, reportero de La Nación, desaparecido y asesinado en Saigón, Vietnam, el 8 de mayo de 1968. Mientras vivimos otro mayo, con otras guerras en donde mueren otros periodistas. Por eso, el 2 de mayo la Unesco le entregó el Premio Mundial a la Libertad de Prensa de 2024, a los periodistas palestinos que cubren los ataques en Gaza. Ya son 26 los periodistas asesinados en ese conflicto. A Ignacio Ezcurra y a ellos, nuestro homenaje.

Viajemos pues, un poco en el tiempo.
Mayo de 1968, un mes de impactantes eclipses -como ahora- en el que se entrecruzaron astros y luchas. Quedará en la historia como el mes del Mayo Francés.
Nadie recordaba con exactitud cómo había comenzado todo. ¿La interrupción de una asamblea universitaria? ¿La apertura de un expediente a Daniel Cohn-Bendit? Lo cierto es que el lunes 6 de mayo, los estudiantes de la Universidad de la Sorbonne se apretujaron en el patio central para exigir que reabrieran Nanterre y suspendieran la investigación abierta contra ocho estudiantes ante el consejo de disciplina. Las autoridades de la Universidad llamaron a la policía y el edificio fue desalojado. La chispa que hacía falta.
Fueron días de resistencia, reuniones en cafés, discusiones, manifestaciones espontáneas, represión, gases, balas, idas y venidas, discursos encendidos.
Todos querían detener a los anárquicos jóvenes. El Partido Comunista bramaba contra estos “falsos insurgentes”, a quienes veía como revolucionarios de pacotilla que no admitían disciplina ni orden alguno.
En tanto, Cohn-Bendit desafiaba en las plazas: “Pompidou y todo el resto se quedarían tranquilos si fundáramos un partido que anunciara ‘Esta gente es nuestra’, sabrían con quién entenderse y encontrar la componenda. Ya no tendrían enfrente la anarquía, el desorden, la efervescencia incontrolable”. El filósofo del momento, Herbert Marcuse, asistía extasiado a los episodios parisinos que daban fe de su teoría: la clase obrera había sido asimilada por el capitalismo, ya nada podía esperarse de ella. Todo cambio provendría de los sectores marginales: los estudiantes, las mujeres, los negros, los inmigrantes.

Alrededor de la avenida, a lo largo de las entreveradas callecitas salpicadas por iglesias románicas que conservaban una fragancia mística de incienso, quedaban rastros de la revuelta; por allí habían corrido en desbandada los jóvenes que durante días y noches resistieron a la represión policial.
Cuando la furia daba señales de apaciguarse y el mundo recuperaba su armonía, los turistas, periodistas, señoras y señores burgueses que se habían mantenido al reparo salían como salen lentamente los animales de sus covachas después de una tormenta a husmear qué ha quedado en pie.
Mujeres elegantes, entonces, paseaban coquetos perritos por el Quai des Grands-Augustins, y reían o se sonrojaban al leer los graffiti en sus edificios, “debajo del asfalto está la playa” es uno de los más famosos junto a ‘la imaginación al poder’, pero hubo tantas consignas que conformaban un verdadero manifiesto colectivo: “Van a terminar todos reventando de confort”, “Vivir contra sobrevivir”, “Olvídense de todo lo que han aprendido, comiencen a soñar”, “Abajo el realismo socialista, viva el surrealismo”, “Si lo que ven no es extraño, la visión es falsa”, “La sociedad es una flor carnívora”, “Viva la democracia directa”, “Abramos las puertas de los manicomios y de las prisiones”, “La revolución debe hacerse en los hombres antes de realizarse en las cosas”, “El discurso es contrarrevolucionario”, “Civismo rima con fascismo”, “La barricada cierra la calle pero abre el camino”.

En medio de ese paisaje onírico paisaje de una París revolucionada coincidían varios argentinos como Andrés Percivale y Enrique Walker que iban rumbo a Vietnam para seguir los pasos de Ezcurra y quedaron varados en la ciudad luz por el cierre del aeropuerto. Asistían, incrédulos a una rebelión histórica que se parecía a una puesta pop del Instituto Di Tella, suerte de happening revolucionario con una estética que excedía la izquierda y abrevaba en el pop, en donde podían imaginar a la Minujin entre la bruma de los coches quemados—. También rondaba por allí un abogado santiagueño, Mario Roberto Santucho, que leía todos los volantes, fisgoneaba en las asambleas y vociferaba cuando encontraba consignas que decían: “Las armas de la crítica pasan por la crítica de las armas”. No podía creer que pudieran desperdiciar semejante ocasión. Maldecía por el hecho de que un grupo de jóvenes caprichosos estuviese al mando; no sabían dónde se hallaban los objetivos estratégicos ni hacia dónde disparar sus piedras. Con un poco de organización hubiesen podido tomar radios, canales de televisión, en fin, crear un verdadero desequilibrio y llegar hasta el palacio si los vientos lo indicaban, pensaba Santucho en el mayo francés. Y no era el único perplejo ante esos jóvenes revolucionarios raros.
A los partidos de izquierda tradicionales de Francia la situación les provocaba cierto disgusto, pero había adquirido tal dimensión, la represión era tan persistente, que los sindicatos llamaron a la huelga general y el 13 de mayo del 68 marcharon, unidos, obreros y estudiantes, profesores y vecinos y curiosos y todos aquellos que necesitaban expresar de algún modo su desagrado con el mundo.

Decenas de miles avanzaron, tímidos algunos, con carteles coloridos otros, eufóricos los más, por la elegante avenida Champs-Élysées rumbo al Arco del Triunfo. Multitudinaria hilera de personas que cubrían las calles con banderas y carteles, obreros y estudiantes, ciudad sitiada por la multitud que caminaba a paso ligero con rostros desencajados, respirando aires de libertad y con la fantasía de tomar nuevamente la Bastilla.
Fue Vietnam en mayo, y en mayo fue París, y México y Roma y hubo otro mayo un año después, mayo en el sur, mes tumultuoso y seductor, sol pleno, aire fresco, tiempo de siembras; otoño de tibios días y fuertes aguaceros, grises plomizos o cielos azules, mes de contrastes y transiciones. Primero fue un nombre, Juan José Cabral, que estalló en todo el país. Pintadas en los muros, agitación en los claustros, lágrimas en las esquinas. Todo empezó el 15 de mayo del 69 una manifestación estudiantil que marchaba por las calles de Corrientes en contra de la privatización del comedor universitario fue reprimida con ferocidad. Ametrallaron a mansalva, las balas cayeron sobre una multitud de estudiantes indefensos. Dos de ellos recibieron balazos en los brazos y uno en la cabeza. Un día después Cabral, el del tiro en la cabeza, moría. Los jóvenes del país, en el norte o en el sur, supieron que esa bala estaba destinada a ellos. Muerto en medio de un tumulto, de manera casual, Juan José Cabral se convirtió en estandarte; tomaron su vida y la echaron a andar, con potencia, sin límites. Asambleas espontáneas, discusiones, debates, acción.

Y el 29 de mayo del 69 llegaría el Cordobazo, otra vez, como en París, obreros y estudiantes, pero de eso, hablamos en la próxima.
* Laura Giussani Constenla es autora del libro “Cazadores de luces y de sombras: dos periodistas en tiempos de revueltas, guerras y revoluciones”, editado por Edhasa, que reconstruye la vida de Ignacio Ezcurra, desaparecido en Vietnam, y Enrique Walker, enviado por la revista Gente a Saigón, quien luego fundó Nuevo Hombre, se hizo montonero y fue secuestrado por la dictadura militar argentina. La información de esta columna forman parte de ese libro.
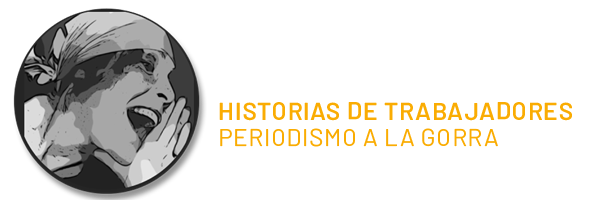
LCV
Otro mayo en 1928

Vaya esta columna en homenaje a todas las mujeres obreras asesinadas por luchar por mejores condiciones de trabajo. Recuerdo de otro mayo de lucha y sangre en Rosario, 1928.
Hoy les voy a contar otra historia de trabajadores y trabajadoras. Ocurrió también en mayo, pero en un mayo de casi cien años atrás, esa época de oro en la que los oligarcas argentinos tiraban manteca al techo en París y que tanto extraña nuestro presidende.
Ayer, como hoy, las exportaciones de granos y carne llenaban los bolsillos de los dueños de la tierra y sus amigos. No ocurría lo mismo, claro, con los trabajadores, cuyas condiciones laborales y salariales eran pésimas. Anarquistas de la FORA y obreros socialistas avanzaban con su sindicalización y las empresas agroexportadoras lanzaban una campaña, apoyada por la Asociación del Trabajo y la Liga Patriótica Argentina, para desplazar y despedir a los obreros que adhirieran al sindicato.
Desde el mes de abril, los obreros habían lanzado planes de lucha, con piquetes, manifestaciones y huelgas en la provincia de Santa Fe, gobernada por el Dr. Pedro Gómez Cello, y su jefe de policía, don Juan Cepeda. Tal como refiere Leónidas Ceruti: “En Rosario, las policías bravas estaban al servicio de los empresarios y de los caudillos de barrios, cada huelga obrera era vigilada y en varias ocasiones reprimidas, como en ese año cuando una concentración proletaria en la Plaza San Martín fue violentamente disuelta y apaleados sus dirigentes. Por ese y otros motivos el «Comité Pro Presos” dio a conocer un manifiesto que entre otras cosas señalaba «se pide se extirpe el régimen de torturas imperantes en la sección investigaciones de la Jefatura de Policía de Rosario, donde perdieron la salud y hasta la vida decenas de honrados trabajadores que no cometieron otro delito que expresar su finalidad ideológica en las tribunas públicas o en asambleas gremiales”.
Así las cosas, el 2 de mayo de 1928 se inicia una huelga de estibadores en el Puerto de Rosario. La medida fue casi espontánea y descolocó a los sindicatos. Los obreros de Villa Constitución se fueron sumando a la huelga y la agitación obrera llegaba a los oídos de los patrones quienes tomaban nota del atrevimiento de estos obreros impertinentes que pedían mejoras salariales -llevaban 5 años sin aumentos de sueldo- y condiciones laborales dignas. El movimiento de los portuarios tuvo un fuerte apoyo del Comité de Mujeres de Portuarios, quienes mejor que nadie conocían las paupérrimas condiciones de vida de sus familias, y también eran obreras porque se dedicaban a coser las bolsas de arpilleras para embolsar los cereales en el establecimiento Mancini.
El 8 de mayo de ese mismo año, 1928, Rosa Valdez y Luisa Lallana participaron de una jornada en apoyo a la huelga repartiendo volantes que decían: Compañeros, nadie mejor que nosotras debemos apoyar esta huelga hasta ver coronadas nuestros esfuerzos, nadie como nosotras que sentimos el dolor en carne propia al ver que nuestras compañeras están en este conflicto y que sufren moral y materialmente. Adelante compañeros y compañeras. A luchar hasta vencer, aunque para ello tengamos que sufrir.
Luisa Lallana tenía 18 años, era obrera portuaria y estaba afiliada a la FORA. Su hermano, estibador, participaba activamente de la huelga y estaba en la mira de la patronal. Por eso no dudó la joven Luisa en apoyar el movimiento de manera activa. Ante el clima de revuelta, se les prohibió a los hombres caminar por los alrededores del puerto. Allí fueron las mujeres. Hicieron un piquete en la entrada del puerto y difundieron a voz en cuello los motivos de la huelga. La idea era tratar de convencer a los llamados ‘carneros’ para que sean solidarios con su clase.
Los rompehuelgas estaban a la orden del día y muchos eran empleados directos de las cerealeras para enfrentar a los obreros anarquistas. Mientras Luisa Lallana repartía sus volantes y charlaba con los portuarios, un tal Juan Romero, matón de la empresa reclutado en Avellaneda, se enfrentó a la adolescente para que dejara de volantear. Ante su negativa le disparó un tiro en la frente. Claro que Romero no actuaba por cuenta propia, la prensa y los sindicatos señalaron a Tiberio Podestá, miembro de la Liga Patriótica, de ser el instigador del crímen.
Seis hora después, Luisa Lallana moría por culpa del certero disparo. Una ola de indignación recorrió la ciudad de Rosario. La FORA, el Partido Comunista y la Federación Obrera Local Rosarina llamaron a la huelga general para el día siguiente. Nadie trabajó esa jornada, los seis mil obreros portuarios, realizaron una manifestación imponente, que fue reprimida por la policía. Fue tal el miedo de la patronal que hicieron atracar en el puerto el explorador torpedero “Córdoba” y el cañonero “Independencia”, para reforzar la acción de la Subprefectura Marítima.
Hubo paro general en Rosario y un dolor profundo en la ciudadanía. La feroz represión que se encarnizó contra la manifestación de alrededor de 10.000 obreros acompañando el féretro de Luisa Lallana, asesinada a mansalva a los 18 años, hacia el cementerio La Piedad, empeoró los ánimos y logró la unidad de todo el movimiento obrero.
Durante el sepelio, el poeta Oscar Adolfo Parody le dedicó estas palabras:
«Â¡Caíste hermanita!
Caíste como caen los soldados valerosos..
Fuiste víctima del plomo homicida del krumiro»¦
de ese instrumento del capitalismo vil (…)
Liga Patriótica, nombre asqueroso
Nombre que escupo en este instante…
Tu eres el verdugo abominable de la indefensa
Compañera que expiro»
A casi cien años de los hechos, hoy se considera que aquella revuelta fue un hito en la historia de la clase trabajadora argentina. Tanta indiganción popular logró una verdadera victoria obrera: obtuvieron el aumento salarial reclamado y mejores condiciones de trabajo.
En ese momento, presidía el país Hipólito Yrigoyen, quien un año después de este episodio logró que se votara la Ley que reglamentaba la jornada laboral en 8 horas.
De esa manera, Luisa Lallana, se transformó para la prensa anarquista y de izquierda en una verdadera heroína y pasó a integrar la lista de mártires de la clase trabajadora de Rosario, que se había iniciado cuando fuera asesinado Cosme Budislavich, durante el conflicto que en 1901, llevaron adelante los obreros de la Refinería Argentina del Azúcar.
La única foto que se conoce de Luisa Lallana es la de una mujer que aparenta más años, con cara seria y algo triste, vestido a los tobillos y un claver en el ojal. La foto está borrosa, como borrosa quedó la memoria aunque su figura está creciendo en los últimos años con artículos e investigaciones universitarias.
Para Luisa y para vos y para mí, para ellas y nosotras, va esta musiquita de regalo porque todas tenemos algo que decir.
(Por Laura Giussani Constenla: emitido el 13 de abril de 2024, en La Columna Vertebral-Historias de Trabajadores, lunes de 18 a 20 hs por larz.com)
LCV
Planeta Giussani/El limbo y la ira de Dios

Confieso que esto de ejercer el periodismo empieza a resultarme una labor enojosa. Lo que se da por cierto un día ya no tiene validez al día siguiente. Y no hablo simplemente de los dichos, que, finalmente, no son más que palabras tiradas al viento, sino de acuerdos firmados, establecidos, fehacientes. ¿Cómo hacer para que una ley o un compromiso legal quede sin efecto? La respuesta, generalmente, es: quedará en un ‘limbo jurídico’. Explicación que un periodista dio esta semana a propósito de una paritaria que el gobierno se niega a homologar.
Los que ya me conocen saben que no hay nada que me divierta más que encontrarle alguna razón de ser a las palabras. Significados acaso ocultos que han sido banalizados a lo largo de los siglos. Conclusión me zambullí con entusiasmo en el Limbo.
En el lenguaje corriente significa estar en un ‘no lugar’, llámese ‘nube de pedos’ (o en las nubes de úbeda, al decir del buen Saadi), un ‘estar sin estar’. Distraído. Sin entender lo que pasa. En espera. Pasivo. Eso sería estar en el limbo en su uso coloquial.
Lo cierto es que si en algún lugar estamos en este momento es en el limbo. A cada anuncio le viene su contra-anuncio. El vocero del profeta de las Fuerzas del Cielo dice algo así como: se cierra el organismo por orden del Señor. Pongamos el caso del INADI, pero no es el único. Y los que allí trabajan quedan en el limbo. En espera, sin saber lo que pasa, estan en su lugar de trabajo pero sin trabajo. Nadie sabe con claridad quién es el interlocutor, se demoran en designar a quienes tienen que estampar sus firmas para tomar cualquier decisión. Es decir: no hay autoridad, ni reglas, ni leyes, ni acuerdos, ni diálogo. (dejé de estudiar sociología por su lenguaje. A una cosa parecida a ésta la llamaban ‘anomia’, por favor, cuánto más lindo es decirle ‘limbo’).
Frente a un gobierno que hace permanentes referencias religiosas e inicia su gestión leyendo el Antiguo Testamento, capítulo 3, versículo 19, del libro de los Macabeos, que señala: “En una batalla, la victoria no depende del número de soldados, sino de las fuerzas del cielo”. Me permito continuar con esta narrativa religiosa para comprender el discurso político actual.
Volvamos, pues, al limbo. Confieso que yo apenas conocía el purgatorio, el infierno y el paraíso.
Ah! Me olvidaba, un requisito para estar en el limbo es estar muerto. Es, nada más y nada menos, que el momento de la verdad ¿a dónde iremos a parar? ¿somo dignos del paraíso? Para algunos es suficiente una pasadita por el purgatorio para sacudirse los pecadillos que quedan por limpiar y pegar el salto al paraíso; o van derecho al Infierno (definido por el pintor León Ferrari como el más grande campo de concentración jamás imaginado).
Calma, también podemos ir al limbo. Hay dos tipos de limbos.
El VIP, es el Limbo de los niños. Ahí Abraham te cobija en su seno, de hecho se llama ‘el seno de Abraham’ (algo muy desconcertante para la propia biblia esto de imaginar a Abraham con un seno). Allí van los niños, pobres criaturas que murieron en pecado porque no habían sido bautizadas o no tenían uso de razón. Al fin de cuentas, Dios también tiene su corazoncito.
También encontramos El limbo de los patriarcas, este era un poquitito más parecido al infierno, pero como el buen Señor sabía que eran santos pero no se habían podido redimir con la crucifixión quedaron en el limbo, medio al borde de al infierno. Cuánta ingratitud de poco valieron sus buenas obras, les faltó el martirologio
Otra cosa que no sabía y bien nos podrían haber contado en Pascuas, es que cuando Jesús resucita se sumerge en las entrañas del infierno. Porque ya sabemos Cristo es el superhéroe más grandioso que nos ha dado la humanidad. Allí fue como el salvador que era a levantar el alma de los santos caídos que no habían tenido el beneficio de ser clavados a una cruz. Jesús, los redimió y los llevó al paraíso, como correspondía. Misión que no se sabe porqué Dios se la encomendó a Jesús y no la hizo él directamente y le evitó a esos pobres diablos, perdón, pobres hombres, el oprobio del limbo de los patriarcas (¿Dios será un ñoqui que explota a su hijo? Nooooo, yo ni puedo pensar eso, Dios es Dios, bastante hizo creando este planeta de hombres hechos a su imagen y semejanza! Ay, ya sabemos de dónde viene tanta maldad).
En definitiva, tenemos dos limbos: el de las almas de niños inocentes y el de las santidades, patriarcas de la antigüedad que se mantienen en castigo hasta que llegue Cristo y vuelvan a luchar desde el cielo por la salvación de la humanidad.
Parece todo una locura este sistema de justicia divina, pero así es. Algún día será el momento de rebelarse también a ese sistema absurdo. Pararse frente a todos los dioses del universo y pedirles un poco de piedad, al fin de cuentas, somos el resultado de sus actos.
Para todos nosotros, claro, el limbo significa en lo cotidiano un especie de ‘estar pero no estar’, “no entender qué pasa”, sentirse paralizado y todo lo demás que mencionamos en el inicio.
De pronto me resonó la voz del diablo en la tierra, ese general que definió a los desaparecidos como entes que no están, ni muertos ni vivos, no existen. Una nada, volatilizada como un alma, de niños inocentes o santos incomprendidos. Ellos, para el general estaban en un limbo. A la espera de un Cristo redentor, quizás.
Cómo llegamos aquí, no sé. De modo alguno quiero decir que nuestro presidente sea igual a un diablo general. Vade retro satanás. No, en serio, obviamente no son iguales, por ahora lo único que encuentro en común es que ambos surgieron en mi mente a partir de la palabra ‘limbo’. Tirando del ovillo de una palabra aparecen cosas imprevistas.
Pero no crean que aparecieron sólo ellos. También me enteré que hay dos libros de dos grandes, pero grandes grandes, de la ciencia ficción que le pusieron como título a sus novelas futuristas y pesimistas (perdón, la palabra ‘distópica no me gusta, y vieron como soy con las palabras, arbitraria al mango). Bien, ellos son: Aldous Huxley (el de ‘Un mundo feliz’) cuyo primer libro de relatos cortos, que contiene también una mini novela y una obra de teatro, se llamaba ‘Limbo’, y lo publicó en 1920. Y otro grande incomprendido fue Bernard Wolfe, que en 1952 publica su primer libro de ciencia ficción que algunos definen como precursoras del movimiento ciberpunk (que no sé muy bien qué es), que también tituló ‘Limbo’. La trama de esta novela es demencial, pero otro día se las cuento. Aún más interesante que el libro es la vida de Bernard Wolfe, quien antes de ser escritor fue un norteamericano trotskysta, incluso fue guardaespalda de Trotsky y dicen que testigo de su muerte.
No me digan que no es curioso que semejantes personajes, escriban libros en tiempos de postguerra que lleven el mismo título: Limbo. ¿Será que estamos viviendo en un limbo de preguerra, o hubo una guerra que ya termino y la perdimos?
(Columna radial de Laura Giussani Constenla, emitida en La Columna Vertebral-Historias de Trabajadores, el lunes 15 de abril de 2024)
Ilustración: Cristo en el Limbo, de autor anónimo, seguidor de El Bosco
LCV
¿La política del miedo o el miedo a la política?

Pascua y resurrección. Fin de semana largo. En la televisión muestran con alegría el boom turístico, mientras miles y miles de mails (sin firma ni destinatario, sin todo lo que habitualmente convertía en legal un despido) llegaban a la noche, porque la noche es fría, porque la noche es oscura, porque la noche da un poco de miedo. Seis días en los que unas 15.000 familias se preguntaban en la soledad de su hogar qué sería de sus vidas, mientras los sindicatos apelaban a diversas medidas de fuerza con un hecho ya consumado.
Quisimos dedicarles el programa a quienes por ahora son sólo números: darles identidad, nombres, contar esas historias de trabajadores, como nuestro nombre lo indica. No fue fácil convencerlos, por miedo o por disciplina sindical. Hubo comisiones internas que prefirieron ‘no exponer a los despedidos’, hubo compañeros angustiados sin saber qué era mejor, algunos temerosos de amenazas.
Sonrían, los estamos filmando
Un amigo, delegado de UPCN, cuyo nombre prefiero olvidar por razones obvias -miedo, miedo, miedo- a quien le pedí contactos con despedidos de distintos organismos me respondió: “Mirá, acá la cosa está muy dura. Nosotros salimos a recorrer, área por área, para llamar a los compañeros a salir, a marchar, pero tienen miedo. No salen ni siquiera los de planta permanente. Por primera vez estamos notando que es más la alegría de no formar parte de la lista que la angustia por los que sí están. No salen, es increíble, también por temor a que los filmen”. Miedo, miedo, miedo. Sonrían, los estamos filmando.
Chucky en la Rosada
Milei y la Bullrich han logrado un combo imposible de creer. La hiperexposición de fuerzas de seguridad, vestidas como para ir al combate, que intimidan sin tirar un solo tiro. Sin recibir ningún piedrazo y con provocaciones tan acotadas como ser bajar el cordón de la vereda. Una vez, el Gordo Valor, jefe de una banda criminal dedicada a robar bancos, explicó su técnica: yo robo sin disparar un solo tiro, eso sí, voy armado hasta los dientes, ni falta que hace disparar, todos te abren paso. Algo de eso está ocurriendo con la represión. Es más mediática y discursiva que real. Quién puede no temerle a una ministra matona y a un presidente que juega a la demencia y tiene una motosierra asesina en las manos. Es Chucky en la Rosada ¿Es irracional el miedo de los trabajadores? No. Lo que es irracional es esta política del miedo.
La violencia en el origen de la política
Existe una extensísima bibliografía que habla de la política del miedo o del terror. Tres siglo de gente pensando sobre lo mismo. Comparto algunas reflexiones y lecturas dispares.
Hay Miles de paginas dedicadas a Hobbes para legitimar el Estado y evitar que ‘el hombre sea el lobo del hombre’. Un principio fundante en el miedo al otro. El miedo como origen mismo de toda organización política-administrativa. Pero claro, hay modos y modos. Para eso se inventaron las reglas y leyes, para marcar un límite. Para bien o para mal, es la ventaja del Estado.
Dice por ahí un joven artista multifacético e inteligente, nacido en Jaen en 1964, llamado Rui Valdivia: “El núcleo central de las teorías políticas consiste en dar una respuesta satisfactoria a la necesidad de ejercer violencia, y en particular, definir quiénes están legitimados en la sociedad para ejercerla, bajo qué supuestos, con qué intensidad y con qué procedimientos.”
Y continúa el amigo Valdivia: “No hay terror sin conciencia. La posibilidad de recordar e imaginar, recrear y reproducir en uno la espera del dolor, provoca el terror, el miedo ante lo inconcreto. No podemos huir del terror corriendo o lanzando puñetazos. La respuesta sólo anida en uno, en ese enjambre de imágenes deformadas contra las que sólo cabe levantar el muro de la razón.”
“Recordar, imaginar, recrear y reproducir el terror” en un país que sufrió lo que sufrió, que todavía no sabe la verdad completa, es decir: cuántos son los desaparecidos, quiénes, porqué se los llevaron, qué les hicieron, dónde están los niños robados, puede significar perder mucha de la confianza ganada cuando desde el gobierno reivindican los tiempos sin leyes, con torturas y destrucción de una red social y económica.
Entre el miedo y el terror hay sólo un paso
El profesor Andreas Benkhe, del Departamento de Ciencias políticas de Maryland, reflexionaba después del atentado a las torres gemelas. Más allá de toda diferencia, el lenguaje puede extrapolarse a otras circunstancias. ¿Que produce el terror según Benkhe?:
“Nos enfrentamos a un nihilismo apocalíptico. El nihilismo de sus medios —y la indiferencia frente a los costes humanos— sitúa sus acciones no solo fuera de la esfera de la política, sino incluso fuera del ámbito propio de la guerra. La naturaleza apocalíptica de sus metas hace que sea absurdo creer que sus reivindicaciones sean políticas. Están buscando la transformación violenta de un mundo irremediablemente inmoral e injusto. El terror no expresa una política, sino una metafísica, un deseo de dar un significado último al tiempo y a la historia a través de actos cada vez más violentos, que culminen en una batalla final entre el bien y el mal. Las personas que persiguen semejantes objetivos no están interesadas en la política”.
Aunque hablara de terrorismo, supongo que a ustedes les habrán resonado como a mí algunas palabras: Para Benkhe se trata de reemplazar la política con la metafísica con prédicas y “no objetivos”: “indiferencia frente a los costes humanos”, “apocalípticos”, “nihilista”, “exaltado”, “no se puede razonar”, “aniquilación”, “odio”, y “culminando en una lucha entre el bien y el mal”. Imposible no pensar en Las Fuerzas del Cielo y la indiferencia al sufrimiento (los costes humanos), en fin, el nihilismo de Milei.
He aquí la diferencia que marca la prof. Benkhe entre el terrorismo y la política. El dominio de la política es definido de una manera más parca, pero caracterizado mediante una lógica inversa que se identifica con “propósito”, “tener en cuenta los costes humanos”, “contención” y, sobre todo, “razón”.
De pronto, llegó Zizek
Para Žižek la política dominante hoy es una política del miedo, una especie de post política que define como biopolítica. Política del miedo que ha dejado de lado las ideas de emancipación para centrarse en el concepto de defensa de nuestra “libertad amenazada” (la occidental, capitalista, consumista, de libre circulación de capitales). Viva la Libertad, Carajo.
En su ensayo La nueva lucha de clases. Los refugiados y el terror, Žižek presenta al miedo como la herramienta que usa la biopolítica para regular la seguridad y el bienestar de la sociedad, el miedo como el motor de la movilización y el control de las personas. El miedo impera en las más variadas expresiones: miedo a los inmigrantes, miedo al crimen, miedo a la depravación sexual, miedo a la discriminación racial, miedo a la catástrofe ecológica, miedo al acoso. Y podríamos agregar: miedo a perder el trabajo, miedo a enfermarse. Miedo, miedo, miedo es todo lo que tenemos por delante.
Que no cunda el pánico
Frente a este panorama, más que apuntar a diferencias políticas con esta gente tendríamos que hacer la gran gianola y decirles: no te tenemos miedo. Animarnos a salir a la calle, por millones. Tapar las cámaras, hacer actos relámpagos, no sé, recobrar el ánimo, saber que estamos juntos en esta. Arriba la autoestima, somo un país con historia, en las que hemos tenido derrotas pero también victoria. Vamos por la victoria, no nos dejemos vencer por los disfraces y las pantomimas. No están locos, hacen de la no política su política.
(Columna radial de Laura Giussani Constenla emitida el 7 de abril de 2024)



















